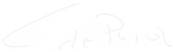Los ´Auténticos´
Yo soy gran partidaria de la hipocresía. No es un tema del que hable demasiado, al fin y al cabo, así, en frío, decir que uno ama la hipocresía suena fatal, pero intentaré explicarme. Contrariamente al culto que suele hacerse de la verdad, no creo que ésta sea un valor absoluto. No creo que siempre sea mejor decir la verdad. Tampoco me gustan esas personas que afirman “yo no tengo pelos en la lengua”. No solo no me gustan sino que me dan pánico. Y es que casi siempre después de esta sentencia (muchos de ellos la complementan con un “yo voy con la verdad por delante, bla, bla”) lo que viene a continuación no es una afirmación generosa. Tampoco positiva ni desinteresada, al contrario. Lo que viene es un chisme insidioso o un comentario a menudo inspirado por la envidia. En este mundo en el que priman las opiniones planas y tópicas nadie se molesta en cuestionar lo que damos por bueno, como por ejemplo esta consigna de que hay que ir con la verdad por delante, pero yo pienso que vale la pena reflexionar de vez en cuando sobre afirmaciones tan rotundas y excluyentes. ¿Es deseable ir por ahí diciendo lo que uno realmente piensa? El otro día leí una afirmación del escritor italiano Claudio Magris que me llamó la atención. Hablaba del inefable señor Berlusconi y decía que si bien está llevando a su país al desastre, había demostrado ser un hombre muy inteligente. Según Magris, parte de su astucia consistía en haberse dado cuenta antes que nadie de la transformación por la que pasan las sociedades actuales y, en concreto, del hecho de que ya no existe la hipocresía. Y eso, decía Magris, es muy peligroso. A continuación explicaba lo siguiente: “Si yo fuera antisemita y no pudiera decirlo, sería malo para mí pero no para la sociedad. Pero si lo soy y lo puedo decir, es perjudicial para la sociedad porque refleja y a la vez contribuye a una caída de valores”. Me encantó este ejemplo, porque ilustra algo que llevo mucho tiempo pensando. Decía La Rochefoucauld (y más tarde Oscar Wilde le pirateó la frase) que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. Y es bueno que así sea porque de este modo los egoístas, los propaladores de insidias, los mentirosos, los deshonestos y toda la cohorte de personajes no-virtuosos que ustedes quieran añadir a tan distinguida lista, no tienen más remedio que tentarse la ropa. Posiblemente no dejen de ser lo que son, pero al menos se comportarán de manera virtuosa. ¿Pero qué pasa si, como dice Magris, de pronto lo guay es ir por ahí propalando cada uno sus más oscuros y mezquinos sentimientos? Y no solo sentimientos sino también carencias, añadiría yo. Antes, por ejemplo, lo habitual era intentar parecer una persona educada, también culta y refinada. Ahora, no hay más que ver la tele para darse cuenta de que lo que prima es hacer alarde de grosería y de una incultura supina. Por eso yo quiero hacer un canto a la hipocresía. Ya sé que muchos de nosotros le tenemos aprensión porque, en nuestra infancia, hemos sido víctimas de una sobredosis de ella. Quién no recuerda a aquellas mojigatas malintencionadas y a todos esos sepulcros blanqueados que iban por ahí dándose golpes de pecho. Tal vez aquellos polvos trajeron estos lodos y por eso nos hemos ido al lado contrario del péndulo para decir: “Yo soy así, auténtico, y qué pasa”. Pero, como siempre, la virtud está en el punto medio y yo creo que deberíamos cortarnos un poco antes de ir por ahí haciéndonos los “auténticos”. Porque, contrariamente a lo que parece, auténtico no es siempre sinónimo de bueno. Lo auténtico de lo único que es sinónimo es de natural, o peor aún, de primitivo y de primario. Y lo que la civilización intenta desde que el mundo es mundo es domeñar, no potenciar los instintos naturales. La hipocresía es por tanto un síntoma de educación, un barniz o manto que nos ponemos para ocultar nuestra parte más fea. Bendito manto, pienso yo, cuando me encaro con el espectáculo de varios energúmenos vociferando y siendo “super auténticos” en la tele.