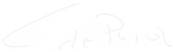«Los escritores nos parecemos a Jack el Destripador»
La autora uruguaya residente en España volvió a su país a presentar su última novela, la versión madrileña y de este siglo de «Vanity fair».
Disfrutando de un día “glorioso” en Punta del Este, la escritora Carmen Posadas (65) hace una pausa para hablar con ECOS. Ha tenido suerte con los días. Llegó a Uruguay, su país, donde quizá su obra ha tenido menos acogida que en otros lares, el miércoles 30. Desde entonces, todos los días han sido “disfrutables” ahí en el Rincón del Indio, entre El Placer y el Golf, frente a la Playa Brava. Ha venido también a presentar su último libro, “La maestra de títeres” (Planeta, $ 690).
Este libro ha sido calificado como una “irónica y desopilante vivisección” de la alta sociedad madrileña, esa que muestra su mejor máscara en las llamadas “revistas del corazón”. A pocos meses de editado, hay quien compara esta obra –la número 44 de su bibliografía, incluyendo ensayos, novelas y cuentos infantiles, traducida a 24 idiomas- con la histórica “La feria de las vanidades” (Vanity fair), del británico William Thackeray, de 1848. Carmen, que cruzó el Atlántico a los 12 años rumbo a una España demasiado diferente a la actual, siguiendo el destino diplomático de su padre, conoce bien ese mundo: su rostro también ha sabido ser protagonista de ese tipo de publicaciones. Y ese costado frívolo no le ha impedido ser una escritora de éxito y prestigio, haber ganado el Premio Planeta en 2018 y ser consejera de la ONG de origen francés Action Against Hunger (Acción Contra el Hambre).
– ¿Qué representa para usted Acción Contra el Hambre?
– Es una parte importante de mi vida. Como consejera de ACH se me ha permitido conocer realidades a los que no tiene acceso el 90% de las personas. Ir a zonas de conflicto, como la Franja de Gaza, donde es muy difícil entrar. El año pasado estuvimos en Colombia, durante la implementación del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. También he estado en Perú, en Georgia…
– ¿Qué ha motivado a usted ser parte de esa organización? ¿Acumular vivencias para sus libros?
– Siempre son interesantes las experiencias que uno pueda vivir. Pero lo que realmente me mueve es que creo que todo aquel que tenga una proyección pública tiene la obligación de usarla para ayudar, como puede. Tengo otras formas pero esta me interesa especialmente porque considero que para todo lo que tiene que ver con el hambre o el tercer mundo, cualquier ayuda es poca. Es un granito de arena que aporto.
– Yendo a su último libro, ¿hay algo autobiográfico en “La maestra de títeres”? Usted también llegó de América a España, usted también ha estado presente en las que se llaman revistas “del corazón”.
– Inevitablemente, en todo lo que uno escribe hay algo autobiográfico. Acá hay dos protagonistas: Beatriz Calanda y su madre, Isa. Beatriz es fría, calculadora y trepadora. La madre, Isa, es lo contrario: romántica, comprometida y solidaria. Las dos llegan a España en épocas distintas: Isa en los años 50, a una España de posguerra, aún con las heridas abiertas, sufriendo miseria; Isa llega en los 70. Yo… tengo la ventaja de ser una outsider, siempre he tenido la mirada de alguien de afuera. Eso que en la vida puede ser un problema, porque siempre es bueno pertenecer a algo, para la literatura es muy útil (risas).
– ¿Y cuál de las llegadas a España se identifica más?
– Una mezcla de los dos. Yo llegué a España en el ’65 (N. de R. su padre, Luis, había sido nombrado embajador), pero era muy parecida a la de los ‘50. Era un país donde la religión y la moralidad tenían un peso enorme. Pero debajo de ese manto de respetabilidad y religiosidad había unas juergas… la gente se divertía muchísimo. Esa España la conocí así como luego conocí a la España de la Transición (luego de la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975). En España fue como una explosión, de un país en blanco y negro pasamos al technicolor en muy pocos años.
– En 2003, usted le dijo a El País de Madrid que en Montevideo tuvo una infancia “de Disneylandia”. Debe haber sido un gran cambio mudarse a la España Franquista.
– Sí, yo tuve una infancia de ensueño. Mi madre (Sara Mañé) había tenido una infancia triste y quiso que la nuestra fuera como la de Disneylandia. Yo vivía en una casona del Prado que era como un jardín botánico, con árboles y animales, un paraíso para los niños. Y de ahí vinimos a una España en blanco y negro, cerca del Estadio Bernabeu, donde pasaban las ovejas por las calles y había barrios donde todavía los faroles eran encendidos por faroleres, ¡era el año ’65!
– Usted fue protagonista de las revistas como las que describe en “La maestra de títeres” y vivió para contarlo. ¿Cómo se sale de ese ambiente frívolo? ¿No tenía miedo de quedar encasillada en ese mundo? ¿Ser otra Duquesa de Alba?
– Yo siempre supe que eso no me interesaba. Estaba ahí porque mi marido (N. de R. el economista Mariano Rubio, su segundo marido, fallecido en 1999, fue gobernador del Banco de España) tenía una exposición pública muy grande y era una época que España descubría el capitalismo salvaje (risas). Siempre supe que quería ser otra cosa y que quería en mis libros retratar esa sociedad. Hay muy poca literatura sobre ese tema, esos estratos sociales, a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Hay un cierto prejuicio, cuando se habla de ambientes frívolos se piensa que la novela es frívola. Bueno, de acuerdo con eso, ¿dónde quedarían Marcel Proust, Oscar Wilde o Truman Capote?
– ¿Qué tanto de ficción y de realidad tiene “La Maestra de Títeres”?
– Los personajes son completamente ficticios, confeccionados con retazos de diferentes personas. Yo digo que los escritores nos parecemos mucho a Jack el Destripador: de un personaje tomás su aspecto físico, de otra sus maridos, de otro sus forma de hablar. Haces un collage y sale una persona que es una suma de varias.
– Como dicen en las películas: cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia.
– Y como dice Vargas Llosa: la literatura es la verdad de las mentiras. Contando una historia falsa, puedes contar verdades más certeramente. La verdad fría y descarnada muchas veces no se puede contar. A veces porque duele, a veces porque hacés daño a los demás, y a veces porque sería tedioso. Esa ficción, esa mentira, es la que te permite tratar más fielmente la realidad.
ESCRITURA COMO TERAPIA
Madre de dos mujeres que le han dado cinco nietos, además de su costado activista, esta escritora también lleva un tiempo dando clases de escritura por Internet, una tarea que le ha deparado muchas satisfacciones. Lee tres o cuatro libros a la vez. Siempre cae en Marcel Proust, aunque ahora también le dedica tiempo a “El asesino tímido”, de su amiga Clara Usón, una barcelonesa que en 2018 ganó el premio Sor Inés de la Cruz en la Feria del Libro de Guadalajara. El uruguayo Diego Fischer también se ha encargado de enviarle textos suyos. Uruguay, siempre presente en ella, no le ha correspondido con el éxito que sí ha gozado en otros lados.
– Se fue del país siendo una niña, ¿en qué se siente uruguaya y en qué no?
– Uruguaya me siento del todo. Somos los más nostálgicos de todos. Aunque vivamos en la otra punta del mundo nunca dejamos de sentirnos uruguayos. Pese a los años, nunca me acostumbré a los horarios infernales de España, comer a las tres de la tarde, cenar a las diez… Y algo que no me gusta… ahora se ha corregido bastante… En una época aquí había como un culto al fracaso. “Y bueno, no pude”. “Y bueno, tengo una vidita pero no molesta”. “Y bueno, no es para mí”. Ahora ha cambiado.
– ¿Por qué escribe?
– Primero, porque no sé hacer otra cosa (risas). También escribir me resulta un psicoanálisis baratísimo, ¡me he ahorrado mucho dinero en psicólogos y psiquiatras! Si tengo una persona que no me gusta la meto en una novela y la mato. ¡Es muy terapéutico! Y la vida es tan divertida y pasan cosas tan inauditas que hay que contarlas.
– Cuando se casó por primera vez, abandonó sus estudios universitarios. Luego decidió escribir para ocupar su tiempo, ¿qué encontró en la escritura? ¿Escribía antes?
– Yo tenía un diario. Un largo y lacrimógeno diario que por suerte he perdido (risas). Yo de niña era muy tímida, tartamudeaba, me tiraba arriba la Coca Cola, ¡un horror! En mi cuarto escribía ese diario horrendo, que por suerte perdí. Ese fue el inicio de mi vocación. Claro, yo me casé joven y me dediqué a ser madre perfecta y esposa ideal. Cuando las chicas crecieron me pregunté: “Carmencita, ¿querés ser esto toda tu vida? ¿No te gustaría ser algo más?”. Ahí retomé lo de la escritura. Yo tenía más inquietudes, tenía la intención de contar las cosas que pasaban a mi alrededor. Yo observo mucho y me divierto, siempre fui más una observadora que una participante. Me gusta ver cómo una persona habla o cuenta sus cosas, sabiendo que muchas veces esa persona es una máscara.
– ¿Se siente profeta en su tierra?
– No mucho, la verdad… Soy más conocida en otros países. Pero ayer tuve un encuentro muy lindo, una charla… vinieron amigos del colegio (British) y una profesora que hacía mucho que no veía. Yo soñaba ser como esa profesora. Y ella vino a que le dedique el libro. Fue muy emocionante.
– Usted da clases de escritura online con su hermano Gervasio, ¿cómo es esa experiencia?
– Es una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Hace siete años que damos clases y hemos tenido más de 5.000 alumnos. Algunos han cumplido su sueño de escribir un libro, otros incluso han ganado premios. Es algo que a mí me ha dado placer. Escribir es algo muy solitario, donde uno tiene la sensación de estar nadando sin saber adónde va ni saber si lo que hace tiene valor. Ayudar a la gente en ese sentido ha sido muy importante. También me permite ver cómo son los procesos creativos ahora, en gente más joven que yo.
– ¿Y qué recomienda antes que nada a un aprendiz?
– Una perogrullada: escribir se empieza escribiendo. Muchas veces la gente se bloquea, se pone delante de una pantalla parpadeante y no sabe ni cómo empezar. Y hay que escribir. Al principio saldrá una obviedad, una estupidez. Pero poco a poco uno entra en lo que quiere contar y dos o tres páginas después aparece una idea luminosa y ahí surge la historia que está en la cabeza.
– ¿Cómo le gustaría ser recordada?
– ¿Cómo diría mi epitafio (risas)? En inglés suena mejor que en español: She tried hard. “Hizo lo que pudo”.
>> Leer la entrevista en ecos.la<<