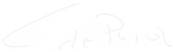Por qué me gustan los malos
Me gusta leer las bases de los concursos literarios. Me recuerda mis ya lejanos comienzos cuando me presentaba a los premios que convocaban las distintas diputaciones o ayuntamientos con ilusión y esperanza y luego la gran alegría al ganar alguno de ellos. No han cambiado demasiado dichas bases (salvo en la dotación económica, que afortunadamente es más sustanciosa) pero muchos de ellos han introducido una cláusula que desde luego antes no existía y es esta: “Puntuará favorablemente que la obra tenga un sentido positivo y unos personajes con valores”. Me llama la atención esta cláusula, porque de alguna manera viene a corroborar algo que observo desde hace tiempo: la forma en que lo políticamente correcto nos ha comido el coco a todos hasta hacernos confundir los buenos sentimientos con la buena literatura o el buen cine. En efecto, si uno ve la cartelera u ojea la mesa de novedades de una librería, se da cuenta de que rezuma buenos sentimientos por todas partes: “Una historia entrañable de amor y superación”, reza el reclamo de un película en la que Gérard Depardieu se hace amigo de una viejecita. “Me ha robado el corazón. Un relato inolvidable sobre la libertad y la diferencia”, proclama la carátula de un superbestseller y otro (una novela, no un libro de autoayuda) alardea: “Con la fuerza del corazón podemos cambiar el mundo y nuestro destino”.
Lejos, muy lejos, quedan ya los tiempos en los que un lúcido y también algo cínico André Gide sostenía que con buenos sentimientos no se hace buena literatura. Ahora todos, incluidos los autores de prestigio, han sucumbido a la tentación del buenismo y quien más quien menos mete en sus películas o en sus novelas un niño down, un emigrante abnegado y ejemplar o una madre coraje. A mí todo esto me hace recordar la literatura de mi infancia. A Edmundo de Amicis y su pequeño vigía lombardo que moría en combate por la gloria de la nueva Italia, o a Marco, que buscaba a su mamá de los Apeninos a los Andes. Solo que entonces nadie se equivocaba y pensaba que aquello era literatura de primer rango. Personalmente cada vez me siento más sapo de otro pozo porque detesto la literatura y el cine de buenos sentimientos. Primero porque, a diferencia de lo que parece ocurrirle a muchas personas, no me hace sentir más buena leer sobre personajes “buenos”. Y segundo, porque no me interesan en lo más mínimo. Al contrario, lo que yo busco en un libro o en una película no es que me conmuevan y me hagan sentir sensible y delicada porque suelto dos lagrimitas con las desventuras de tal o cual personaje. No necesito que me pasen la mano por el lomo y me digan qué buena eres. Lo que necesito es que me ayuden a comprender a los demás y, mejor aún, a mí misma. Y, les guste o no a los autores de eso libros chorreantes de buenos sentimientos, el ser humano está hecho de luces y de sombras. Por eso prefiero las obras que me conmuevan. Pero no con simplezas balsámicas y autocomplacientes sino cuestionando nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras contradicciones. Porque, si se fijan, los grandes personajes de la literatura y del cine no son el bueno de Marco que busca su mamá; eso queda para los niños y adolescentes. Los grandes personajes universales son dubitativos e irresolutos como Hamlet, frívolos y absurdos como Madame Bovary o Scarlett O´Hara, o ambiciosos y faltos de escrúpulos como Macbeth o Ciudadano Kane. En otras palabras, no son planos sino poliédricos, con aristas, rincones y sombras, como lo somos todos nosotros. He ahí precisamente lo que los hace grandiosos. Porque en sus errores vemos los nuestros, en sus dudas nuestras muchas debilidades y en sus carencias las que tanto nos gustaría poder conjurar. Lo demás, lo de sentirse bien por ver una película de niños down, de mujeres maltratadas o de perritos abandonados no es más que esconder la cabeza en la arena como los avestruces. Claro, que ahora que lo pienso, abundan bastante los avestruces que creen que lo que no se ve no existe. Debe de ser otro síntoma de nuestro tiempo.