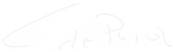Hablar con extraños: Un curioso striptease
En estos meses en que me he dedicado a viajar más de la cuenta, por la promoción de mi novela, he tenido la oportunidad de revivir un fenómeno que ya había experimentado de joven. Entonces, cuando era más panoli y aún no había aprendido a decir que no (creo que aún no he aprendido del todo, pero, en fin, a lo que vamos), entonces, digo, era víctima frecuente de lo que podríamos llamar “el síndrome del pasajero de al lado”. Seguro que ustedes también lo conocen: cuando se cae víctima de las confesiones de un extraño que de pronto le abre a uno su corazón. Y conste que no me refiero ahora al ligón de turno: ese merece un artículo para él solito. Hablo de esas personas de cualquier sexo y edad que aprovechan la falsa intimidad que se crea al estar codo con codo durante horas, ya sea en un tren o en un avión, para desvelar a su compañero de asiento secretos tan íntimos que jamás se atreverían a contar a sus más allegados. “Voy a Roma a recorrer los lugares en los que fui feliz con Michel”, me confesó no hace mucho un señor francés con alianza de casado y con toda la pinta de ser un abogado o un banquero depredador. A continuación, y sin que yo lo hubiera alentado en absoluto, me explicó que Michel (y no Michelle, en femenino, como yo había supuesto en un principio) era su único amor, un adolescente al que conoció en la playa pero tuvo que abandonar para convertirse en un gay clandestino y desgraciado. “Somos muchos más de los que cabría suponer en este puto mundo tan falsamente liberal”, añadió. Hace un mes fue una señora como de mi edad, con un aspecto de tradicional ama de casa de clase media, la que me contó la historia de amor que mantenía desde hace nada menos que treinta años con un hombre casado de Valencia. “Nos vemos solo una vez al año, a mitad de camino entre Barcelona y Zaragoza, en un motel, pero con eso me conformo. El amor no se muere si uno lo gasta poco. ¿No crees?”. Y yo le contesté que sí, porque algo sé de ese tipo de amores. No les canso con otras confesiones que he recibido porque soy una oreja perfecta y creo que de alguna manera incluso las propicio. De hecho, las agradezco, puesto que son material inapreciable para alguien que escribe. Además, debo decir que entiendo muy bien cómo se produce dicho fenómeno porque aunque soy una persona introvertida –o tal vez precisamente por eso– más de una vez he sentido la tentación de contar mi vida a un desconocido. En el fondo, si se fijan ustedes, es bastante racional hacerlo. Allí está uno, en un avión, por ejemplo, muy lejos de casa, a miles de kilómetros, junto a un total desconocido. Ni siquiera se puede hacer uso de los móviles, con esa sensación de anonimato y a la vez complicidad que crea el estar tan despegado de tierra, una especie de burbuja perfecta. A ese extraño no lo volveremos a ver nunca más (recuérdese que, en caso de intentar esta forma de terapia, hay que elegir alguien verdaderamente ajeno y remoto, porque el mundo es un pañuelo, oiga), de modo que podemos abrirle nuestra alma en un striptease sentimental. Entonces va uno, suelta su confesión más secreta, más vergonzante, y se queda como nuevo. Mejor aún que si hubiera elegido confesarse por internet, que es otra forma de striptease, puesto que siempre es mejor un confidente de carne y hueso que uno virtual. “Me ha hecho mucho bien hablar con usted”, me dijo aquel abogado o banquero francés cuando llegamos a Roma, y yo ya no intenté sonsacarle más información. Intuí que, una vez llegados a destino, me había convertido para él en una cara anónima a la que ni siquiera saludaría en el hipotético caso que coincidiéramos él, Michel y yo comiendo fetuccini en la misma trattoria. Ahora sé además que, de haber ocurrido tal encuentro, yo habría respetado su actitud de ignorarme pues es la que me gustaría que tuvieran conmigo si alguna vez me da por ese tipo de striptease aéreo y sentimental.