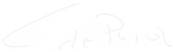El discreto encanto de la normalidad
Por estas fechas se cumple un año de la boda del príncipe Guillermo de Inglaterra con Kate Middleton. Y, salvo por no hacer honor a esa vieja tradición que manda que una princesa debe anunciar su embarazo antes de los primeros doce meses de matrimonio, el resto de sus actuaciones como futura reina han sido, simplemente perfectas. No lo tenía nada fácil, la verdad. No solo porque estar en el punto de mira de medio mundo es altamente arriesgado, sino porque a su espalda, como alargada sombra, acechaba –y aún acecha– el fantasma de la princesa de las princesas, la adorada lady Di. Como ya les he comentado en alguna ocasión, Diana de Gales no es uno de mis personajes favoritos. Ya sé que es muy lamentable que, como ella misma se encargó de decir, “en su matrimonio eran tres y eso es una muchedumbre”. Pero no creo yo que eso justifique, por ejemplo, que confesara sus infidelidades y la de su marido en televisión cuando tenía dos hijos adolescentes que vieron tal alarde de sinceridad muertos de vergüenza en el internado en el que entonces estudiaban; o que hiciera todo lo posible por utilizar su enorme carisma para desprestigiar a su ex familia. Sin embargo, como ya se sabe, los elegidos de los dioses mueren jóvenes y allí está ella en todos los altares. No porque los dioses sean caprichosos y se lleven a los mejores sino, simplemente, porque una vida corta es siempre una vida perfecta, cincelada por el embellecedor más eficaz que se conoce: el paso del tiempo. De ahí que Kate no lo tuviera nada fácil y, sin embargo, según estadísticas que se publican estos días, desde su boda con el príncipe Guillermo, la popularidad de la monarquía ha aumentado nada menos un sesenta por ciento y, después de la Reina, ella es el miembro más querido de la casa real británica. ¿Cómo una chica de apenas treinta años ha logrado sortear tantos obstáculos en tan poco tiempo? Pienso que por un lado ha tenido mucha suerte de que su marido no sufra complejo de Edipo como para elegir un clon de su famosa mamá. En efecto, suegra y nuera no pueden parecerse menos. Si una era glamourosa y una de las mujeres más admiradas del mundo, la otra es una niña mona pero con una de esas bellezas serenas que ni fascinan ni causan envidia. En cuanto a estilo, si a Diana le gustaban los modistos extranjeros y llevaba un Versace como nadie, Kate está monísima con sus vestidos de Zara y no le importa compartir armario con su madre y su hermana. Y, por fin, si Diana se entregaba en cuerpo y alma a sus labores benéficas haciéndose adorar por su gran dedicación, Kate también cumple su cometido pero sin tanto “mírame qué bien lo hago y qué desgraciada soy”. Dicho de otro modo, si una llegó a convertirse en uno de los personajes más notables del siglo XX por esa mezcla de belleza, desvalimiento y pathos que reúnen los personajes destinados a ser inmortales, la otra goza solo del discreto encanto de la normalidad. Un comentarista inglés señaló desdeñosamente hace poco que la diferencia entre la pareja Guillermo-Kate y la de Carlos-Diana es la misma que existe entre un cuento de hadas y una obra de Tolstoy o de Dostoievski. Por supuesto nadie pone en duda que entre un cuento de Perrault y una novela de Tolstoy no hay ni color desde el punto de vista literario pero para la vida real ¿quién quiere ser Ana Karenina pudiendo ser Cenicienta o Blanca Nieves? “Todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera”. Así comienza la celebérrima novela de Tolstoy que dedica casi un millar de páginas a explicar que, contrariamente a lo que la gente piensa, la felicidad se parece bastante más al aburrimiento que a las grandes pasiones. Algo así como lo que viven ahora Guillermo y Kate. Para su suerte y también para la de esa venerable institución que es la monarquía británica que prefiere, thank you very much, el discreto encanto de la normalidad a los sobresaltos mediáticos.