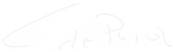A los muchos mensajeros de la paz
Me dio gran alegría recibir días atrás una carta del padre Ángel. Y es que él, entre otras muchas virtudes, hace honor a su nombre y de pronto aparece cuando uno menos se lo espera. Siempre recordaré, por ejemplo, que al morir mi marido, y en la misa de su funeral, al cura amigo de la familia que la estaba oficiando se sumó espontáneamente otro. Era él, que sabiendo las circunstancias tan difíciles que habían rodeado los últimos años de la vida de Mariano, decidió darnos de este modo su apoyo y su cariño. Seguro que también ustedes lo conocen puesto que, no en vano, es uno de los sacerdotes más famosos de este país. Fundador de Mensajeros de la Paz y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, puede presumir (cosa que no hace) de haber creado una inmensa familia formada en la actualidad por 26.000 niños que han pasado por sus numerosas casas de acogida. Esto es posible gracias a los 3.000 voluntarios que están repartidos por los muchos países en lo que está establecida la asociación mientras que de los cerca de 2.000 trabajadores de plantilla el 92 por ciento son mujeres. Y otro tanto ocurre con la segunda de sus iniciativas, la asociación Edad Dorada, destinada a dar ayuda y apoyo a la tercera edad. Conocí al padre Ángel hace ya muchos años. Por eso sé que su vocación se despertó hacia 1940, a los doce años de edad. Sucedió, según cuenta él, al ver cómo el cura de su pueblo se ocupaba por igual de las víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Por eso, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, en vez de contestar futbolista, médico o bombero como los demás él decía “Yo quiero ser como el cura de mi pueblo y como san Juan Bosco”. Desde entonces hasta ahora, no solo ha ayudado a miles de personas, en especial niños y ancianos, sino que no hay causa o catástrofe en la que no se haga presente. La última vez que lo vi fue en la tele, con ocasión del terremoto que sacudió Haití. Ahí estaba él a pesar de sus muchos años coordinando las labores de ayuda, como también ha estado en África luchando contra la pandemia de sida, así como en tres continentes creando hogares y centros de acogida para víctimas de explotación laboral o sexual. Y lo ha hecho todo con una sonrisa, como quien no quiere la cosa. Sonrisa que ha sabido contagiar a todos los que trabajan con él.
Si hablo del padre Ángel, y con tanto entusiasmo, es para recordar que son muchos, muchísimos los religiosos y religiosas a los que alienta el mismo afán de servicio, el mismo amor por los desfavorecidos. Creo que es importante señalarlo ahora que la Iglesia católica sufre todo tipo de turbulencias. No seré yo quien diga que lo que se escribe sobre abusos y tropelías es falso y producto de perversas conjuras. Creo sinceramente que es necesario un cambio de actitud en lo que respecta a secretismos e incluso encubrimientos. También pienso que merece una reflexión ponderar si el celibato, algo necesario y útil en épocas ya remotas, lo es también en el mundo actual o no. Llego incluso a señalar que igualmente habría que hacer una reflexión sobre si todo lo antes señalado no puede ser la causa del escaso número de vocaciones religiosas, sobre todo en el Primer Mundo. Pero, dicho esto, creo que es fundamental señalar también que así como una golondrina no hace verano, tampoco un garbanzo negro –o garbanzos, si se quiere– puede justificar que se desautorice una labor tan extensa y excelsa como la que ha hecho la Iglesia católica a lo largo de los siglos. Por eso he querido hablarles hoy del padre Ángel. No para ensalzar su figura, que sin duda lo merece, sino para recordar a otros tantos y menos conocidos padres Ángel que son como él. Hombres y mujeres que han dedicado su vida a cumplir con dos de los más bellos mandatos del Evangelio. El que dice «Déjalo todo y sígueme» y también el más difícil de ellos, aquel que Jesús de Nazaret cumplió de modo admirable: «Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo».