Adiós, querido Holmes
Hace unas semanas, buenos y viejos amigos capitaneados por Arturo Pérez-Reverte organizaron un homenaje a Javier Marías. La idea era que cada uno contase algo vivido con él que sirviese para que, al menos durante ese corto espacio de tiempo, volviese a estar entre nosotros. Como debido a un compromiso en otra ciudad, y para mi gran pena, no pude participar, quiero compartir con ustedes la anécdota que me hubiese gustado relatar.
Como muchas otras amigas y amigos suyos, conservo en casa una reliquia del pasado, un antiguo y renqueante fax cuyo único cometido era comunicarme con Javier. Él no tenía ordenador, escribía en una vieja máquina eléctrica y su móvil era del Jurásico, pero siempre fue partidario de este pretérito invento que le permitía ejercer el ahora casi olvidado arte de escribir a mano. A través del fax comentábamos sucedidos, compartíamos curiosidades o establecíamos citas para vernos, una rutina, calculo yo, similar a la que mantenía con otras muchas personas. No sé cómo serían los mensajes que intercambiaba con los demás, pero los que yo conservo de Javier son muy divertidos. Muy literarios e infantiles también, porque, poco a poco, y hablo ahora de veinte años atrás, aquellas misivas pasadas por el fantasmagórico filtro del fax empezaron a convertirse en juego.
A veces nos carteábamos como si él fuera Sherlock Holmes y yo el inefable doctor Watson. O bien Javier se convertía en lord Gordon, recién llegado de Jartum con un horrible dolor de muelas y yo en su abogado londinense que, para mi desgracia, había olvidado concertarle una cita con el dentista. En alguna otra ocasión yo me convertí en Alicia y él en el siempre sonriente gato de Cheshire. El ejercicio consistía en contarnos qué habíamos hecho durante la semana y, por poner un ejemplo, uno de sus faxes podía comenzar así: «Querido Watson: Espero que se haya repuesto de su ataque de gota, los médicos —y usted el primero— son los peores pacientes que conozco. Por cierto, déjeme que le cuente lo que me sucedió ayer…». Lo que venía a continuación tenía yo que leerlo entre líneas e interpretar, por ejemplo, que Javier había tenido un encuentro con un periodista de The New York Times un tanto latoso o, más modestamente, una conversación con su portero por un problema con las cañerías.
Como ven, nuestra correspondencia no tenía nada de intelectual, apenas eran naderías cotidianas, pero el reto consistía en escribirlas de modo que para nosotros su contenido estuviese claro, pero, en cambio, un ojo ajeno tuviese serias dificultades para descifrar de qué diablos estábamos hablando. Tras su muerte, y para mi disgusto, comprobé que muchos de aquellos extravagantes faxes, algunos escritos en papel térmico, están ahora casi borrados. Mi primer impulso fue repasarlos a lápiz para intentar rescatarlos de su evanescencia. Pero después decidí fotografiarlos tal como están y guardarlos así: fantasmagóricos y medio devorados por el tiempo y por esa implacable «línea de sombra» de la que él siempre hablaba.
Ahora hace ya tiempo que mi viejo fax está callado. Últimamente no nos comunicábamos a través de él, y lejos quedan los años en los que él era Holmes y yo Watson; yo un picapleitos de la City o Alicia y él el general Gordon de Jartum o el gato de Cheshire. Y, sin embargo, hace un par de días mi fax encendió de pronto una constelación de lucecitas, igual que si quisiera ponerse en marcha. Yo no creo en meigas ni en fantasmas, pero a Javier le encantaban, así que sonreí y aproveché para decirle: «Adiós, querido Holmes». Adiós al más talentoso escritor de su generación, adiós también al más generoso, detallista y, sobre todo, al más bromista de los amigos. Desde entonces y, por si las meigas, he decidido que nunca me desharé de mi viejo e inservible fax. La «línea de sombra» es tan caprichosa que vaya usted a saber, tal vez a este cachivache le dé por sobresaltarme cualquier día con otra constelación de lucecitas. O sonriéndome, por qué no, como el gato de Cheshire.







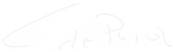


No tuve la suerte de conocer a Javier Marías, algún artículo suyo en el País, nada más. Su padre, Julián Marías, trasciende más en lo filosófico, un pensamiento en la línea de Ortega y Gasset, que deja frases en consonancia con la constelación de lucecitas que se encienden de repente en su fax. «Lo irreal, lo imaginado y deseado, resulta inesperadamente el factor capital de la realidad humana, y por tanto de la Historia». Un guiño desde la cercanía espiritual. Gracias y saludos,
¡Qué bonito homenaje! Gracias por compartir estas anécdotas.