De lo que aprendí en Sevilla persiguiendo sombras
La sombra de un fantasma me llevó a Sevilla. Una de las actividades más agradables de este viejo oficio mío de juntar palabras e inventar historias consiste exactamente en eso, en perseguir sombras, en buscar en el presente ecos lejanos de otros tiempos, de otras voces. Dicen los que creen en percepciones extrasensoriales que ni las sombras ni los ecos de los que han vivido antes que nosotros se extinguen del todo y lo cierto es que, paseando por esta ciudad, uno no tiene más remedio que darles la razón. En otros lugares, los fantasmas de los que nos precedieron se ven atropellados por las prisas, por las mil y una injerencias con las que el presente se empeña en difuminar el pasado. Serán sus perfumes o sus sonidos, serán sus mañanas claras y sus noches insomnes pero en Sevilla, en cambio, es fácil viajar en el tiempo y detenerse, exactamente, en ese acontecimiento histórico que a uno le interesa, en aquella memorable tarde de toros, por ejemplo, en aquel sucedido, en esa lejana mañana de mayo. Yo sabía bien qué sombra buscaba, la de la duquesa de Alba. No la que todos conocimos y admiramos, sino la de la otra, la de la que pintó Goya, la de la que eligió refugiarse en Andalucía a la muerte de su marido. También me interesaba perseguir la sombra de él, la del duque consorte, José Álvarez de Toledo, opacado para la historia por la rutilante personalidad de su mujer. Sus personalidades no podían ser más dispares. Él adoraba a Haydn, ella los fandangos, él era devoto de los Voltaire, ella de los sainetes de don Ramón de la Cruz, a él le gustaba el pianoforte, a ella las verónicas de Pepe Hillo. Entre ambos encarnaban las dos caras de España del XVIII, afrancesados frente a castizos. Pero había otra sombra, mucho más desconocida y esquiva que yo deseaba perseguir en la parte antigua de la ciudad, la de la tercera protagonista de mi novela La hija de Cayetana, entonces en plena elaboración. La duquesa no podía tener hijos y adoptó una niña… negra. Una esclavita que, según costumbre de la época, le regalaron como quien regala un perrito o un guacamayo, pero que María del Pilar Teresa Cayetana no solo aprendió a amar como a una hija sino que, tras su temprana (y misteriosa) muerte se convirtió en una de sus herederas y en una mujer muy rica. Me interesó bucear en esta historia sobre todo por el ejemplo de generosidad y tolerancia que supone en un tiempo tan lejano como el siglo XVIII. En mi ignorancia cósmica pensaba yo que la historia de los esclavos negros se circunscribía más o menos al continente americano. No sabía que hubiera habido tantos esclavos en la Península y mucho menos que, como escribió Cervantes, a Sevilla la llamaran su tiempo el damero de Europa por el crisol de culturas que en ella se daba cita y que lograba no fuese raro ver en sus calles a gentes de todas las razas convivir en perfecta armonía. Me interesó mucho descubrir en mis paseos persiguiendo sombras que esta historia de generosidad y tolerancia hundía sus raíces aún más atrás en el tiempo y que, tan tempranamente como el mil trescientos y pico, Gonzalo de Mena y Roelas, arzobispo de Sevilla, decidió fundar un hospital -precedente de la actual Hermandad de Negritos- que sirviera para acoger a los esclavos que sus dueños desechaban cuando eran demasiado viejos para servirles. El siguiente y obligado paso fue adentrarme en el local que hoy acoge a dicha Hermandad y comprobar cómo pervive hasta el día de hoy el mismo fervor que un día, allá por mediados del siglo XIX por ejemplo, llevó a su mayordomo y a su alcalde, hombres de color y libres los dos, a venderse como esclavos para recabar fondos con los que defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Vale la pena señalar también –Sevilla tuvo que ser– que el noble que los compró, al saber su peripecia, procedió de inmediato a darles la libertad y acabó siendo también cofrade de la Hermandad. Ahora que el fantasma del racismo y la xenofobia asoma su fea y lúgubre jeta en la vieja Europa, conviene recordar que cuando nadie hablaba de tolerancia, cuando misericordia era poco más que una palabra que se repetía en jaculatorias y letanías, había una ciudad que las practicaba desde tiempos inmemoriales. Hay muchas Sevillas y casi todas las glosó Machado. La de jarana –que no charanga– y pandereta, la de don Guido, la de Frascuelo, la de María, la del huerto claro y tantas, tantas otras. Pero entre todas yo me quedo con la que más de seis siglos atrás ya daba lección de solidaridad al mundo. Lección sobre la que muchos y hoy en día deberían, por cierto, pasar reválida.






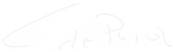


Creo que el marido de la Duquesa se llamaba Jesús y era de Santander.
Qué interesante. Un saludo.