Desnudar un demonio para vestir otro
Como todas las abuelas, estoy puestísima en pelis para niños y adolescentes y eso me da una cierta ventaja a la hora de calibrar el modo en que la sociedad prepara a las nuevas generaciones para enfrentarse a un asunto nada baladí como la maldad. Desde aquellos remotos tiempos cuando la gente se reunía en torno al fuego a contar historias, una de las finalidades del rito era advertir a los jóvenes de que el mundo no es un cuento de hadas. O mejor dicho sí lo es, pero en su vertiente más literal cruel. Por eso, y por ejemplo, en la versión original de los cuentos que todos hemos leído, los padres de Hansel y Gretel los abandonan en el bosque y allí, hambrientos y desolados, encuentran a viejita encantadora que tiene una casita de chocolate pero que resulta ser una bruja caníbal. También los padres de Pulgarcito dejan a sus siete hijos en el bosque “porque no los pueden alimentar” y por supuesto en Caperucita roja el lobo se zampa no solo a la anciana enferma sino también a la propia incauta justo después de que ella diga aquello de “…pero qué boca tan grande tienes, abuelita…”. Sí, los cuentos infantiles en su versión original son brutales, de ahí que en nuestros civilizadísimos tiempos se decidiera endulzarlos. Porque ¿qué necesidad tiene un niño actual de saber por ejemplo que una de las hermanastras de Cenicienta se amputó el dedo gordo del pie en su intento de que le cupiera el zapatito de cristal? ¿O que San Nicolás (más conocido como Santa Claus) resucitó a tres niños que el carnicero del pueblo había descuartizado para venderlos como carne fresca? No, no, ninguna de estas historias parece apta para oídos tiernos. Por eso que Walt Disney, allá por los años treinta del siglo xx, optó por recrear los cuentos clásicos pero eliminando estos y otros elementos escabrosos. Así, los niños de generaciones posteriores a la mía ya crecieron con versiones más light de estas historias: nadie merendaba criaturas y por supuesto las hermanastras de Cenicienta eran malas y tontas pero no se auto mutilaban con la pretensión de convertirse en princesas. En cuanto a los antagonistas (madrastras crueles, hadas perversas, lobos feroces y otros personajes siniestros varios), por aquel entonces aún eran malos malísimos de modo que cumplían con la misión primordial de todo personaje negativo: alertar a los jóvenes de que el mundo está lleno de peligros y de personas engañosas y crueles. Pero existe en los cuentos otra función aun más útil. Dotar a los niños de herramientas para que sepan cómo comportarse en las situaciones complejas que deberán afrontar tarde o temprano. Porque este tipo de narraciones actuaban como una suerte de vacuna. El temor (e incluso el terror) vicario que un niño experimentaba al escuchar aquellas historias le ayudaba a detectar y eludir posibles peligros y personajes engañosos y malvados. Como digo, esa ha sido la función de los cuentos hasta hace poco. En concreto, hasta que la corrección política y la sobreprotección a la infancia han hecho que, de los libros infantiles y de las películas desaparezcan los malos. Ahora resulta que todo el mundo es bueno. Y si alguien no lo es, se le encuentra una muy buena razón para explicar porqué se volvió malvado. Así y por ejemplo Cruella de Vil, de Ciento y un dálmatas, o Maléfica, de La bella durmiente, ya no son malas, no señor. Sendas precuelas, muy taquilleras por cierto, se han ocupado de contarnos que si la primera robaba perritos para convertirlos en abrigos de piel, y si la segunda quería asesinar a la Aurora, era porque sus mamás y sus papás no las querían y/o alguien cometió con ellas una terrible injusticia. Otro tanto ocurre con la bruja de El mago de Oz y con Scar de El rey León; también ellos sufrieron traumáticas experiencias en su infancia. Y aquí llega la paradoja del asunto pues con el laudatorio afán de explicarnos que no existen los malos, lo que se consigue es dar un mensaje bastante menos pedagógico que el que podía desprenderse de los viejos y crueles cuentos de Grimm o de Perrault. Primero, porque no es cierto que todo el mundo que ha tenido una infancia desdichada se convierte en maltratador, abusador, asesino, etcétera. Y segundo, porque justificar con este argumento el mal es tanto como normalizar y santificar la venganza: “Como fueron malos conmigo ahora yo lo soy con otros y hago lo que me da la gana”. O dicho de otro modo, lo que se consigue es desvestir un santo para vestir a otro. O tal vez y dado el caso habría que decir, desnudar un demonio para vestir otro. (Y bastante más peligroso, además).






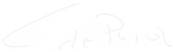


Dios perdona a todos, sin importar lo que el hombre o mujer haya hecho, si se arrepienten honestamente. La verdadera fe también se revela en la práctica del amor, compasión y perdón. En el año 2000, el «crimen de la katana»; el doble parricidio y fratricidio cometido en Murcia por un menor de dieciséis años; causó conmoción en la sociedad española. Tras confesar su autoría y una breve estancia en prisión, José Rabadán fue condenado por un juez a pasar seis años en un centro de menores y otros dos en régimen de libertad vigilada. Un cuarto de siglo después ha rehecho su vida. Durante sus primeros meses de internamiento, envió varias cartas a medios de comunicación quejándose de que no estaba recibiendo el tratamiento adecuado a su psicopatía. Entre todas las cartas que recibía, le llegó una que cambiaría su vida. Se trataba de un preso que le recomendaba que se pusiera en contacto con la Asociación Evangélica Nueva Vida. El 1 de enero de 2008, a los 24 años, Rabadán quedó en libertad. Conoció a su actual mujer, Tania, hija de un pastor evangélico, con quien se casó y tuvo una hija. Su esposa, llego a manifestar en una entrevista que “era su pasado y como tal teníamos que cargar con él, pero no tenía desconfianza, ni en ningún momento tuve temor ni miedo. Es bastante cariñoso, es respetuoso… me respeta siempre”. Gracias y saludos,
Edesio, te recomiendo que te ciñas a dar una opinión sobre artículo y no en creencias personales y sin fundamento.
Sin embargo, es importante aclarar que tratar de justificar un crimen atroz, como el de un asesino, con el perdón de Dios es completamente inapropiado. Poner a alguien que ha cometido una maldad consciente como ejemplo de perdón es una grave falta de respeto hacia las víctimas. El perdón no puede ser una carta blanca para borrar las consecuencias de acciones tan monstruosas, es una aberración y deleznable que usted ponga a Dios como ejemplo del perdón de algo tan terrible.
Espero que se retracte de sus palabras, y por favor deje de utilizar a Dios en cada comentario que hace. Como le dije se trata de dar opiniones con coherencia en los artículos de la Señora Posadas no de abordar creencias personales.
Estoy de acuerdo contigo Raymundo. Tanto en ceñirnos en comentar el artículo de la autora la Señora Posadas,como cuando «recriminas» que Edesio justifique un crimen atroz con el perdón divino. Es inapropiado y un falta de respeto hacia las víctimas. Tanto que, demuestra una clara falta de empatía al tratar este tema de forma tan superficial. Su comentario está completamente fuera de lugar, ya que el perdón no borra las consecuencias de un acto tan grave. Las opiniones deben basarse en hechos, no en creencias personales, y es fundamental respetar el sufrimiento de las víctimas.
En vez de espiritualidad, voy a echar mano de un poco psicoterapia. El perdón es una decisión voluntaria y consciente. La persona decide realizar un cambio de actitud y, por tanto, de conducta, pasando de lo destructivo a lo constructivo. Nos libera de sentimientos desagradables como el rencor, la ira, el resentimiento o el dolor. Cuando uno se siente arrepentido puede pedir, pero un perdón honesto. Con el arrepentimiento se experimenta una pena por lo que se ha dicho, hecho o por haber causado un mal. Se requiere una persona sensible a los demás, que hace un examen de su vida y se para a pensar. No ayuda que sea orgullosa. La humildad por contra, hace que la persona pueda bajarse de su pedestal y reconocer su error. Se necesita también valor para hacer posible el proceso de reconciliación. A veces el arrepentimiento queda en el fuero interno de la persona y no lo exterioriza, perdiendo la oportunidad de mostrar su pena por lo ocurrido y facilitar el acercamiento. Cuando esto sucede, cuando uno se siente arrepentido y pide perdón, para que sea completo, uno tiene que tener la voluntad de reparación del daño si es posible y la voluntad de poner su esfuerzo para que no vuelva a suceder. Y para que sea creíble es necesaria la prueba del tiempo. Pese a las bondades del perdón no siempre es posible o viable. A veces el dolor es tan grande que uno simplemente no puede. Otras veces se necesita tiempo para calmar el daño y quizás en otro momento, poder hacerlo. Gracias y saludos,
Edesio, honestamente creo que ha estado desacertado en sus dos comentarios. Es comprensible que a veces, tratemos de justificar lo que no tiene justificación, pero es mucho más humano reconocer cuando se ha equivocado en lugar de aferrarse a una opinión que solo genera controversia y desagrado, que es lo que está haciendo usted.
No estoy para nada de acuerdo con lo que usted expone de el perdón, en casos de asesinato, es inapropiado tanto desde la psicoterapia como desde la espiritualidad. Perdonar puede desviar la atención de lo que realmente importa: la justicia.. Exigir el perdón en estos casos es una forma de evitar que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos. La verdadera sanación no viene del perdón, sino de garantizar que el responsable pague por su crimen y que la dignidad de la víctima sea respetada.
Perdonar a un asesino no solo es moralmente cuestionable, sino que, en muchos casos, podría contribuir a una perpetuación del sufrimiento de la víctima y su familia. Cuando se le exige a alguien perdonar un crimen tan atroz, se les está pidiendo que acepten el sufrimiento ajeno como parte de su proceso de «sanación», sin considerar que la verdadera sanación radica en el reconocimiento del daño y la responsabilidad del agresor. El perdón no puede ser una carta blanca para el criminal, ni una forma de absolverlo de su responsabilidad. Es una forma de injusticia que silencia a las víctimas y les niega su derecho a la reparación.
En conclusión, perdonar a un asesino, ya sea desde la psicoterapia o la espiritualidad, es un error. El perdón en este contexto puede ser una forma de evadir la responsabilidad, una forma de diluir la justicia y un acto que minimiza el sufrimiento de las víctimas y sus familias. En lugar de perdonar, lo que se necesita es justicia, reparación y, sobre todo, el respeto por el dolor y la dignidad de quienes han sido víctimas de un crimen tan atroz. La verdadera sanación no viene de perdonar al criminal, sino de garantizar que la víctima sea honrada y que el responsable enfrente las consecuencias de sus actos.
Comparto y subrayo los puntos de vista de Francisco Eulogio, Raymundo y Maximiliano.
En casos tan graves como el asesinato, exigir el perdón es inapropiado.
El agresor, en este caso el asesino tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, por mucho que lo exhonere Dios (haciendo referencia al desafortunado comentario de Edesio).
El perdón jamás debe de ser usado como excusa para algo tan aberrante.
Los crímenes de José Rabadan, referencia de mi primer comentario, fueron condenados con una pena mínima acogiéndose a la Ley del menor y a la atenuante de sus trastornos mentales. La rehabilitación de delincuentes, si exceptuamos los condenados a prisión permanente revisable, es un tema complejo y polémico que suscita un debate constante en la sociedad. La cuestión central radica en si los individuos que han cometido delitos deben tener una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad o si, por el contrario, representan un peligro latente que debe ser aislado. Este debate enfrenta dos perspectivas contrapuestas: la reinserción social como un derecho y una oportunidad, frente a la protección de la sociedad como una necesidad primordial. El marco legal español, establece un sistema de rehabilitación de delincuentes que busca equilibrar la necesidad de castigar los delitos con la oportunidad de reinserción social. Este sistema se basa en principios como la reeducación, la reinserción y la rehabilitación, y se articula a través de diversas leyes y mecanismos que buscan garantizar que las personas que han cometido errores puedan tener una segunda oportunidad. Gracias y saludos,
Señor Edesio, ¿Podría explicarme la relación entre sus comentarios haciendo referencia a José Rabadán y el artículo de la señora Carmen Posadas? No logro percibir ninguna conexión entre ambos temas.
Me parece inapropiado y desafortunado por su parte hacer referencias de este tipo en un contexto de opinión y debate, de un artículo en el que en ningún momento se hace mención alguna a ese tema tan maquiavélico.
Y por qué no comentan ustedes (o mejor usted que utiliza distintos alias), el artículo de Carmen Posadas, y se dedica sólo a señalarme por un simple comentario. Por si no lo ha captado todavía, esta prestigiosa escritora intenta calibrar el modo en que la sociedad prepara a las nuevas generaciones para enfrentarse a un asunto nada baladí como la maldad. Desde la evolución de los cuentos infantiles, cuando la misión primordial era alertar a los jóvenes de que el mundo está lleno de peligros y de personas engañosas y crueles; dotando a los niños de herramientas para que sepan cómo comportarse en las situaciones complejas que deberán afrontar tarde o temprano; hasta que la corrección política y la sobreprotección a la infancia han hecho que, de los libros infantiles y de las películas desaparezcan los malos. Todo el mundo es bueno. Y si alguien no lo es, se le encuentra una muy buena razón para explicar porqué se volvió malvado. Y, según Carmen, aquí llega la paradoja del asunto, pues con el laudatorio afán de explicarnos que no existen los malos, lo que se consigue es dar un mensaje bastante menos pedagógico que el que podía desprenderse de los viejos cuentos. Primero, porque no es cierto que todo el mundo que ha tenido una infancia desdichada se convierte en maltratador, abusador, asesino, etcétera. Y segundo, porque justificar con este argumento el mal es tanto como normalizar y santificar la venganza: “Como fueron malos conmigo ahora yo lo soy con otros y hago lo que me da la gana”. O dicho de otro modo, lo que se consigue es desvestir un santo para vestir a otro. O tal vez y dado el caso habría que decir, desnudar un demonio para vestir otro. Volviendo a mi comentario, reseño la maldad personificada en un joven muy influenciado por lecturas de carácter diabólico, que mata a sus padres y a su hermana pequeña con una katana (el arma que utiliza el personaje de sus cuentos), y que finalmente, gracias a Dios, se aparta del mal. Gracias y saludos,
Al leer la reflexión ,que usted nos invita a hacer Doña Carmen, no puedo evitar sentirme un tanto inquieta por la transformación que han sufrido los villanos en los cuentos infantiles. A lo largo de los años, he visto cómo los personajes negativos, que antes eran figuras claras de advertencia, se han vuelto más humanos, más comprensibles, como si su maldad fuera simplemente una respuesta a las injusticias que sufrieron. Si bien entiendo el afán de hacer más complejos estos personajes, no puedo evitar pensar que, al hacerlo, estamos perdiendo algo esencial. Los cuentos siempre me parecieron una herramienta poderosa para enseñar a los niños a reconocer lo bueno y lo malo, y de alguna manera, la complejidad moral de hoy me parece que nubla esa enseñanza directa.
Para mí, el mal nunca fue algo fácil de comprender, pero los relatos tradicionales me ofrecieron una forma de enfrentarlo. Había villanos, sí, pero también había una lección clara: el mal existe y puede tomar muchas formas, pero es nuestra responsabilidad identificarlo y combatirlo. Al humanizar demasiado a los villanos, corremos el riesgo de relativizar lo que debería ser una enseñanza fundamental: que, aunque nuestras circunstancias nos condicionen, tenemos la capacidad de elegir. Me preocupa que, al justificar el mal con excusas como el trauma infantil, estemos pasando por alto la importancia de la responsabilidad personal y la ética de nuestras decisiones.
Personalmente, siento que esos cuentos de antaño, aunque a veces crueles y directos, ofrecían un tipo de seguridad. Nos enseñaban a enfrentar la oscuridad con una claridad moral que, en estos tiempos de relativismo, parece haberse desdibujado. Y aunque entiendo la intención de mostrar compasión por los villanos, me pregunto si, al hacerlo, no estamos restando fuerza a la lección más importante: que el mal, por más complejo que sea, siempre tiene consecuencias.
Creo que tienes mucha razón. No se puede justificar el mal. Un saludo