El dolor como espectáculo
En 2018, poco después de su 102 cumpleaños, la actriz Olivia de Havilland interpuso una querella contra una productora de Hollywood. En ella, la mítica Melania de Lo que el viento se llevó, argumentaba que la serie Feud, en la que se relata la tormentosa relación que siempre mantuvo con su hermana, la no menos mítica Joan Fontaine, había hecho “uso malicioso de su vida y de su identidad sin su permiso para para explotar sus intereses comerciales infligiéndole innecesario dolor y dañando su reputación”. Añadía que, en la serie, no solo se ponían en su boca palabras que jamás había pronunciado sino que se inventaban escenas completamente falsas. La cadena Fx, productora de Feud, alegó que el consentimiento de De Havilland no había sido necesario porque la serie “estaba protegida por la libertad de expresión que ampara las obras de ficción en aras del interés público”. Argumentó también que si De Havilland ganaba esta demanda sentaría un “lamentable precedente por el cual las productoras a partir de ese momento se verían impedidas de relatar historias reales sin el permiso de sus protagonistas y estos significaría la imposibilidad de hacer retratos críticos de dichas personas, ya sean personajes públicos u otros provenientes de la crónica rosa o negra lo que supondría una perspectiva aterradora que atenta contra la libertad de expresión”. Para hacerles el cuento corto, le diré que Olivia de Havilland perdió el juicio porque el tribunal estimó que “la persona retratada en una serie, “sea leyenda viva como la señora De Havilland o una simple persona anónima, no tiene derecho legal a controlar, dictar, aprobar, vetar o desaprobar la representación que de ella haga un creador de contenidos”. Desde entonces e incluso antes, en el mundo entero hemos visto proliferar la ficcionalización de las peripecias de personajes vivos, desde la espléndida (aunque no siempre fidedigna) The Crown, hasta productos de no precisamente alta calidad que recrean la vida, no solo de famosos, también casos tristemente célebres de la crónica negra, como pueden ser aquí en España la muerte de las niñas de Alcàsser y, más recientemente El caso Asunta. En esta misma línea, días atrás y tras enterarse de que la asesina confesa de su hijo Gabriel Cruz estaba siendo entrevistada (previo pago) en la cárcel para que contara su versión de los hechos, la madre del niño ha puesto sobre el tapete preguntas como: ¿Es lícito ficcionalizar la muerte de un hijo? ¿Ampara la libertad de expresión a una asesina que por la crueldad de su crimen es la primera mujer condenada a prisión permanente revisable? Los llamados “sucesos” son hechos que permiten asomarse al lado más negro de la naturaleza humana, por eso causan tan extraña fascinación. Suscitan también preguntas para las que no siempre hay respuesta pero que se añaden a su luctuoso atractivo. ¿Quién pudo cometer semejante barbaridad? ¿Por qué? ¿Cómo la llevó a cabo? Expertos en la materia apuntan que el seguimiento continuo y febril de este tipo de sucesos por parte de los medios de comunicación por un lado interfiere en el duelo de los familiares. Y por otro, al convertirlos en espectáculo y en una forma de entretenimiento, el morbo por el dolor ajeno se acaba trivializando y en algunos casos, abonando una especie de mitificación del presunto asesino (véase el caso Daniel Sancho). O dicho en palabras de la madre de Gabriel Cruz: “¿Qué caso tiene darle un micrófono a la asesina de nuestro hijo? Hacerlo solo añade más dolor a nuestro dolor porque esto no es una serie, es nuestra vida, no es ficción, no somos actores”. Son, añadiría yo, personas que sufren y que merecen que alguien, en especial quien pueda tomar una decisión al respecto, haga una reflexión. ¿De verdad, y como dictaminó ese tribunal de los Estados Unidos, “una leyenda viva como la señora De Havilland o una persona anónima no tienen derecho legal a controlar, dictar, aprobar, vetar o desaprobar la representación de personas reales hecha por el creador de contenidos”? ¿Prima siempre y se dañe a quien se dañe, la libertad de expresión? A mi modo de ver estas preguntas se responden solas pidiéndoles a todos esos expertos en leyes que se pongan en lugar de Patricia Ramírez, una madre con un hijo en el cementerio que acabó su alocución con estas palabras: “¿Qué clase de sociedad somos o queremos ser si permitimos que el dolor se vuelva espectáculo?”.







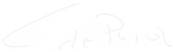


Ciñéndonos a la crónica negra, la prensa rosa va por otros derroteros, podemos navegar entre dos aguas. Pocos se acuerdan del derecho al olvido del victimario. Hace unos meses, el diario Hoy de Extremadura, fue condenado por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 € a un hombre por publicar su nombre y su foto en un reportaje sobre el crimen que cometió 36 años antes. La sentencia considera que este periódico vulneró su derecho al honor y a la propia imagen, que no está justificada por la libertad de información. El riesgo de la crónica negra es siempre el sensacionalismo, explotar los aspectos más morbosos para atraer audiencia. Muchos años atrás, en el caso de la envenenadora de Valencia; una empleada doméstica española, condenada a muerte por asesinato mediante envenenamiento; la anécdota del verdugo llevado al patíbulo a la fuerza inspiró la película El verdugo de Berlanga. En el documental Queridísimos verdugos de Patino, se pregunta a Antonio López, «el ejecutor de sentencias » sobre la ejecución de la envenenadora Pilar Prades. En 1985, en la primera temporada de la serie de TVE La huella del crimen, uno de sus episodios se dedicó a este caso. José Prades, hermano de Pilar, demandó a TVE y al guionista por lesiones al honor, demanda que fue desestimada por el Tribunal Supremo. «La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella», era la enigmática frase con la que comenzaba esta serie. En términos generales, la información, siempre y cuando tenga el carácter de interés general y realizando un ejercicio debidamente ponderado, debe primar sobre el derecho a la intimidad de las personas. Gracias y saludos,