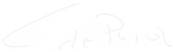El mundo está loco, loco, loco.
Desde tiempos inmemorables se viene diciendo que el mundo está perdido, trastornado, kaput. Cuando uno lee los textos de Plinio el Viejo (sorry, no pretendo hacerme la guay, Plinio es divertido, lo juro) asombra sobre todo una cosa: que ya en aquellos lejanos tiempos los cronistas se llevaban las manos a la cabeza diciendo eso de que “la juventud no tiene valores” o que “el ser humano va a la catástrofe”, igualito que ahora. Sin embargo, y mal que les pese a los agoreros del horror y a los voceros del Apocalipsis, es evidente que, en términos absolutos, hoy en el mundo hay más justicia que en la beata Edad Media, más respeto que en los tan traídos y llevados tiempos de liberté, egalité, y fraternité. Hay más personas con acceso al bienestar que en el dorado Imperio romano y muchas más con posibilidades de alcanzar esa felicidad que Jefferson incluyó en la constitución de los Estados Unidos como un derecho de los ciudadanos. También vale la pena reseñar que, a pesar de que existen diversos conflictos bélicos en el mundo, hace sesenta años que no hay una confrontación mundial y que –si nos libramos pronto de Bush– posiblemente no la haya hasta dentro de muchos más. Dado que siempre es posible ver la botella medio llena o medio vacía, puede decirse además que, a pesar de la amenaza terrorista islámica, vivimos un momento de estabilidad y bonanza económica innegable y que las vacas flacas aún no se otean en el horizonte. Dicho esto, es sabido que cada momento tiene sus iconos, aquellos que encarnan los valores o “valores” entre comillas que priman en una sociedad. Así, la Inglaterra victoriana adoraba a los héroes que engrandecían el imperio: Livingstone o Florence Nightingale. Los felices sesenta, con su vocación de cambiar el mundo, tuvieron, por ejemplo, como símbolo al Che. Tales iconos tenían hasta ahora algo de abnegados, de románticos, de luchadores. Eran ídolos fraguados en la adversidad, en la dificultad, como correspondía a tiempos de similares características. El otro día, y ante mi estupor (y eso que va siendo difícil sorprenderme), oí la siguiente declaración: “Cada época tiene su icono, su dios o diosa, y yo soy la de nuestros tiempos”. Dirán ustedes que quien así se autoproclamaba debía de ser alguien de cierto mérito. El fundador de alguna ONG, un político carismático o, al menos, un actor o actriz con talento. No, queridos míos, nada de eso; quien así se pronunciaba era la inefable Paris Hilton… Y dirán ustedes que qué importa lo que diga semejante mamarracho y que de dónde aquí ella va a ser icono de nada; pero lo grave del asunto es que tiene razón la muy mentecata. Con ocasión de su salida de la cárcel, por ejemplo, todas las televisiones se rifaban su presencia para “explicar su ordalía” porque –según palabras del periodista Larry King, y muy a su pesar– “la de Paris es, después de la Bin Laden, la entrevista más buscada del mundo” (sic). Pero aún hay más: en internet el otro día se subastaron a precio de oro, agárrense a la brocha, una lata de coca-cola bebida por la bella, otra de comida de su perro y un kleenex usado. Ante estupidez semejante, lo inmediato es llevarse las manos a la cabeza y decir, como Plinio el Viejo, que el mundo está loco, pero yo creo que sería más útil hacer una reflexión sobre lo que indica tan esperpéntico fenómeno. Si los iconos de cada época encarnan los valores o “valores” de la sociedad, cabe preguntarse qué encarna Paris Hilton. Encarna, para empezar, y mal que nos pese, la habilidad de vender humo, es decir, de no ser nada ni nadie y convertirse en un personaje mundial. Encarna también a una juventud opulenta que sabe el precio de todo (de sus trajes de marca, de sus coches de lujo) y el valor de nada. Y encarna por fin, a ese colectivo esperpéntico que ha venido a llamarse los frikis. Freak en inglés quiere decir “monstruo” o “engendro”. Hasta ahora todas las sociedades han contado con esperpentos y bufones pero los utilizaban para reírse de ellos, no para adorarlos. Que “las dos entrevistas más buscadas del planeta” sean la de un terrorista y la de un engendro da mucho que pensar. Me pregunto qué diría el viejo Plinio si llegara a levantar la testa.