El síndrome Karamazov
Hasta ahora había fracasado con Dostoyevski. Demasiado ruso para mí. Cuando dedica treinta páginas a disertar sobre la culpa y el peso de la religión lo único que conseguía hasta ahora era que cerrase el libro y me dieran ganas de tomarme un vodka-Martini. Sin embargo, desde que he descubierto los audiolibros, he vuelo a él y estoy deslumbrada. Qué gran invento este de que le lean un libro a una mientras hace otras cosas. Ni se imaginan lo pimpante que está mi casa de un tiempo a esta parte. Al tiempo que escucho una novela de la espléndida Edith Wharton o redescubro a Nietzsche, pongo orden en todos los armarios, reclasifico mi biblioteca entera. Incluso me ha dado por cocinar. Una gloria montar claras o hacer bechamel al son de novelas clásicas que no había leído antes. Por eso decidí atreverme de nuevo con Los hermanos Karamazov, una obra con la que había fracasado lo menos en tres ocasiones. Esta vez, en cambio, y con la libertad que dan los audios para desconectar unos segundos de lo que uno oye y retomar después sin perder el hilo, he podido reconciliarme con el viejo Fiodor. Cierto que me siguen pareciendo pesados los pasajes en los que se pone místico, pero, a cambio, me ha regalado momentos de gran placer. También de aprendizaje, porque una de las virtudes de los genios es su capacidad de sintetizar en una docena de palabras ideas y apreciaciones sobre la conducta humana. Miren por ejemplo este pasaje. Alguien le pregunta al padre de los Karamazov (un hombre brutal capaz de todas las maldades imaginables) por qué odia a su vecino y él contesta con rabia: “Me porté mal con él hace unos meses y desde entonces lo detesto”. Yo, que no tengo las dotes de percepción de Dostoyevski, llevaba años tratando de comprender por qué hay personas que, después de haberse comportado mal con alguien −un cónyuge que rompe con su pareja de modo brutal; un socio que estafa a quien era su mejor amigo, etcétera− empiezan a detestar a quien han perjudicado. Y no solo eso, se ensañan con él o ella, hablan pestes, les ponen demandas, los perjudican económicamente. Un fenómeno similar se produce cuando uno hace un favor a alguien, como prestarle dinero o ayudarle a salir de un apuro. Ante el estupor del buen samaritano y también del antes mencionado cónyuge abandonado o del socio traicionado, esa persona, lejos de mostrarse agradecida o comprensiva, desarrolla un odio profundo. ¿Por qué? Dostoyevski no se para a elucubrar sobre las razones, solo las expone del modo más duro: “Lo detesto porque le jugué una mala pasada”. Así somos los seres humanos, todo se puede perdonar salvo una buena acción. El mecanismo (seguro que está estudiado y tiene un nombre, pero yo, como no lo conozco, lo llamaré el síndrome Karamazov), funciona así: cuando uno juega a otro una mala pasada, para justificarse debe inventar –frente a los demás, pero sobre todo ante a sí mismo– toda una serie de inexistentes agravios. “…Sí, lo dejé tirado como una colilla pero fue porque en el año 1987 me dijo tal cosa o me hizo tal otra”. “…Cierto, me quedé con el negocio pero, si no lo llego a hacer, seguro que me hubiera estafado él a mí, era muy mala persona”. Y también: “…Vale, vale, me prestó dinero pero yo le he hecho mil favores más grandes, así que no le debo nada…”. En mi caso ha tenido que ser Dostoyevski quien me diera la clave sobre actitud humana tan irracional. Irracional y muy común, me temo, porque el mundo está lleno de Fiodor Karamazov. De personas que, para justificar su mal comportamiento, se ensañan comportándose todavía peor. También de otras a las que hace uno un favor y jamás lo perdonan, porque piensan que han dejado expuesto su lado más débil y vulnerable. ¿Triste? ¿Brutal, injusto? Por supuesto, y no pretendo justificar tales conductas, sólo señalar por qué ocurren. Para que al conocer el mecanismo que lo causa, pueda uno al menos entender qué demonios le ha pasado a esa persona que ayer fue nuestro amigo, nuestro cómplice o nuestro amante y, de un día para otro, se ha convertido en un miserable Fiodor Karamazov.
¿Qué perfil tienen las palabras castellanas que se han hecho universales? ¿Qué revelan de nuestra idiosincrasia, de nuestros defectos y virtudes? Cada uno puede sacar sus conclusiones, pero les diré cuál es mi impresión. Pienso que, al igual que ocurre con las palabras italianas que se han convertido en universales, también las españolas retratan aspectos antagónicos y contradictorios de nuestra forma de ser. Por eso, varias de ellas hablan claramente de épica, de honor, de pundonor, de quijotismo. Otras en cambio −empezando por pícaro y acabando por siesta− describen aspectos menos gloriosos pero igualmente ciertos de nuestra forma de ser pero sin olvidar tampoco una tercera tanda de palabras positivas que remiten a nuestro amor por la vida, por la diversión, por los placeres. Y, entre estas últimas, hay una que figura en los diccionarios de lengua inglesa desde hace más de trescientos años y ahora se ha universalizado tanto que se entiende en todos los idiomas. Hablo de la palabra ¡Fiesta! Así pienso yo que somos. Con nuestras luces y también con nuestras sombras pero, sobre todo, con eso que los franceses llaman joie de vivre que a los italianos hace exclamar bravissimo! y a los ingleses olé! (sí, sí, tal expresión, con acento y todo, figura igualmente en su diccionario).
¿Chovinismo por mi parte? Nunca me gustó demasiado ese galicismo. Llamémosle amor por lo nuestro que es, creo yo, una bonita expresión es de uso común casi todas las lenguas pero que prodigamos poco y nada aquí en España. Una lástima, porque razones nos sobran para hacerlo.



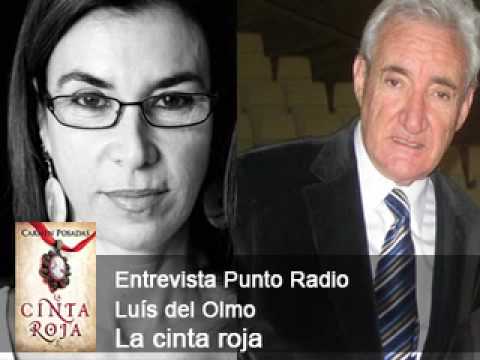
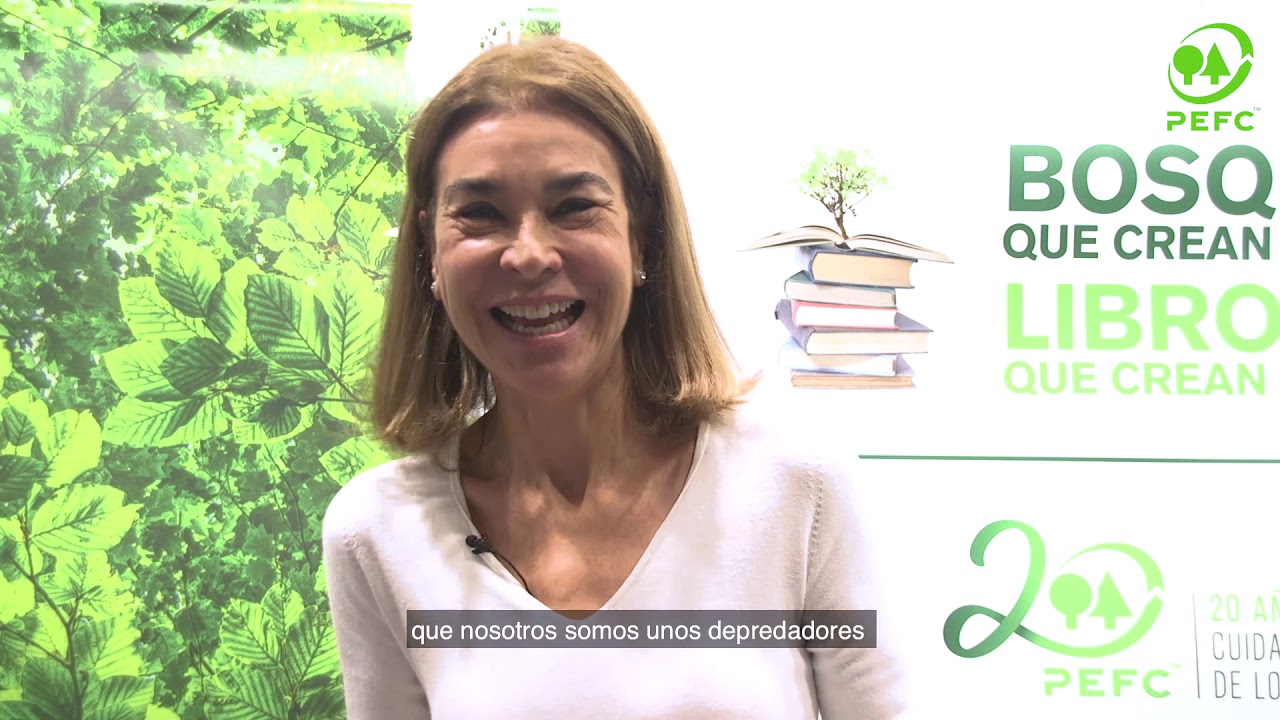

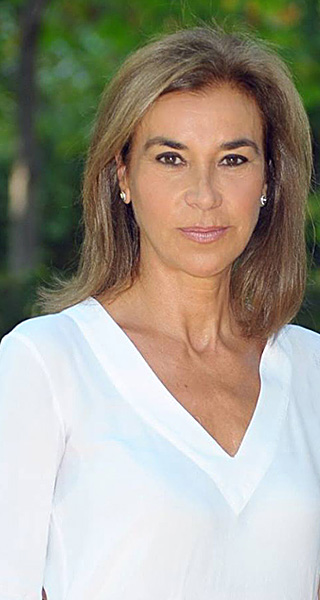
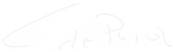


Me gustan sus artículos porque nos dan a conocer obras y autores universales, y nos sirven para traslucir alguna moraleja.
Dostoyevski, fue uno de los primeros escritores que exploró la psicología humana en el contexto de la sociedad rusa de su tiempo, anterior a la revolución bolchevique. El trasfondo de sus vivencias personales, se deja entrever en sus escritos. Tuvo un padre autoritario, que a la muerte de su esposa, una madre muy protectora con sus hijos, acabó en la depresión y el alcoholismo, con frecuentes arranques de violencia provocados por la frecuente ingesta de vodka. El afamado escritor, deseó muchas veces la muerte de su padre. La epilepsia que padeció, no limitó su genialidad, transformando esta adversidad en una oportunidad. Enfermedad que caracterizó a muchos personajes de sus novelas, como Smordiakob de los hermanos Karamisov. Sus escritos presentan, entre otras perspectivas sociales o políticas, una profunda reflexión psicológica, precursora del existencialismo cristiano, distinto del ateo, representado con posterioridad principalmente por Nielzche. Su última novela, los hermanos Karamasov, filosófica y psicológica, cuya trama gira entorno al parricidio, puede catalogarse como una de las obras más importantes de la literatura universal, envuelta en una tragedia personal del escritor, que alteró el curso de la obra. La muerte de su hijo de tres años, devastadora para Dostoyevski, a causa de que el niño falleció de la epilepsia, heredada de su padre.
El «síndrome Karamasov», como ustede lo denomina, que motiva detestar a una persona, después de haberse comportado mal con ella, o no mostrarse agradecido con las personas que nos ayudan, desarrollando un odio profundo, puede deberse a la soberbia. Ese negro sentimiento, muy destructivo, que provoca un trato despreciativo hacia los demás, que se basa en la satisfacción de la propia vanidad, el ego. Considerado el original y más grave de los pecados capitales, y principal fuente de la que derivan los otros. Se vence a través de la humildad. El mismo Dios, no se resiste ante un corazón humilde. En la vida, tenemos que ser uno mismo, con nuestros defectos y virtudes. La soberbia, causa dolor no sólo a quien la sufre, sino también, a todas las personas que están a su alrededor, contaminando el ambiente emocional en la familia, el trabajo, el círculo de los amigos. Una persona con esta carga, nunca podrá ser feliz, que es a lo que aspiramos. La vida es la mayor maestra a la hora de aprender a ser humildes, ya que todo ser humano alguna vez, tiene que afrontar algún fracaso.
El artículo incluye parte del anterior. En cuanto al síndrome no me extraña nada. Un beso
Este comentario es mas bien una aclaración al artículo de CARMEN POSADAS sobre lo que ha denominado «El Síndrome Karamazov» Como ella intuye, el mecanismo ha sido estudiado y también denominado. Se trata del «SÍNDROME DEL SEÑOR PERRICHON» El nombre proviene de una comedia, obrita muy graciosa titulada «El viaje del señor Perrichon» (La Estación Editora) de Eugene Labiche.
Se trata de un sentimiento de humillación que tiene un sujeto frente a otro que altruistamente o no, ha efectuado una acción generosa hacia él. No puede soportar esa deuda que percibe como crónica y su comportamiento es odiar a su acreedor.
Es más tolerable, cognitivamente hablando, desplegar nuestros afectos hacia sujetos que hemos ayudado que hacia aquellos de los que hemos recibido una ayuda que transformamos en una deuda perpetua de difícil pago.
Me gustan mucho sus artículos porque me parecen llenos de perspicacia, sentido común, inteligencia…. un oasis en estos tiempos.
Muchas gracias por proporcionarnos estos ratos de placer intelectual