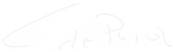Entre conspiraciones y chapuzas anda el juego
Soy muy consciente de que me dispongo a escribir un artículo con el que muy pocos estarán de acuerdo. La teoría que voy a esbozar tiene escasísimos adeptos, porque desde que el mundo es mundo, el ser humano ha preferido siempre la fascinación de lo incomprensible a las explicaciones simples y, por tanto, adora la teoría conspiratoria. ¿Que quién mató lady Di por ejemplo? En ningún caso fue la imprudencia de un conductor borracho acosado por un enjambre de periodistas, vaya bobada. La mandó matar el príncipe de Edimburgo a través de los temibles servicios secretos británicos, naturalmente. ¿Y el ataque a Pearl Harbour? ¿Quién es el lelo que piensa que fue un ataque sorpresa de los japoneses? Por favor, fue el mismo presidente de los Estados Unidos el que lo propició al igual que Juan Pablo II propició que un loco búlgaro le descerrajara tres tiros para aumentar su popularidad. (Todo esto sin hablar, por supuesto, de las misteriosas fuerzas que mueven el Universo, al frente de las cuales, según los amantes de estas teorías, hay un tipo muy parecido a Goldfinger que acaricia un gato mientras pondera si lanzar a Israel contra Irán para que suba la Bolsa).
La teoría conspiratoria no es sólo patrimonio de personas ignorantes. No hace mucho, un amigo escritor, me contó que no había podido comprarse un aparato de aire acondicionado porque, a pesar de que llamó reiteradamente a la tienda, nadie quería atenderlo. “Pero ya me he enterado de cuál es la razón” –me dijo bajando la voz como quien se dispone a revelar un gran misterio. “He leído en el Financial Times que la multinacional japonesa que los fabrica tiene serios problemas económicos y, claro, está bloqueando sus propias ventas para justificar el despido de miles de trabajadores”. Después del 11S se recrudecieron, como era de esperar, las explicaciones conspirativas. Yo he oído de todo sobre su autoría: desde que se trata de un complot de los Amos del Universo (léase el fulano con cara de Goldfinger que acaricia el gato y sus amigotes) que quieren que se hunda la Bolsa para recomprar todo a aprecio de saldo, hasta que los culpables son los masones pasando, cómo no, por la favorita de todas las teorías conspiratorias y a la que pondríamos el cui prodes, es decir el “a quién beneficia” teoría que lo mismo sirve para un roto que para un descosido y que en este caso se traduce en lo siguiente. “Chica, eres imbécil, no te das cuenta de que las guerras les vienen al pelo a los americanos? Fíjate lo que va a ganar ahora la industria pesada, ¿y el sector de la construcción? Y qué me dices de los vendedores de chorradas patrióticas? No hay ni un solo yanki que no se haya comprado una pinche banderita ¿te das cuenta la pasta que eso significa? Yo escucho estas explicaciones y me callo. Nunca en mi vida he conseguido convencer a un solo fan de los contubernios de que las explicaciones obvias son, generalmente, las más posibles unidas, eso sí, a un ingrediente fundamental: me refiero a la chapuza humana. Igual que creo que a Lady Di la mató la imprudencia de un Schumaker borracho que intentaba despistar a un grupo de fotógrafos, pienso también que la compañía japonesa de aire acondicionado ha tenido que despedir a sus empleados porque estaba mal gestionada y no al revés, como cree mi amigo escritor. En cuanto a Bin Laden, pienso que uno de sus mejores aliados ha sido la inoperancia total de los servicios de inteligencia que debían estar por ahí conspirando en vez de vigilar. En realidad, sólo los que han estado en los aledaños del poder (y esto puedo afirmarlo por experiencia propia) saben que las cosas son mucho más simples de lo que aparentan. Y para ilustrarlo baste la famosa anécdota de Leopoldo Calvo Sotelo con la caja fuerte de la Moncloa: Suárez al marcharse olvidó darle la llave e, imaginando que contenía importantísimos secretos de Estado, se mandó llamar urgentemente a una legión de cerrajeros. ¿Saben lo que encontraron dentro? Sólo las instrucciones de uso de la caja. Ya les digo, no hay conspiraciones sino chapuza, mucha chapuza.