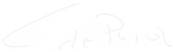Entrevista en la revista Galería: «Es más fácil escribir del pasado que del presente».
Fue hace casi dos años. Carmen Posadas estaba viviendo un “bloqueo” y se encontraba empantanada con el personaje de la novela que tenía entre manos. Como no iba hacia ninguna dirección, decidió dejarla de lado. En medio de esa sensación de fracaso y de angustia, se le generó una duda aterradora: nunca podría volver a escribir. Así estaba la escritora uruguaya cuando una amiga
le comentó, casi al pasar, que había un personaje del que tenía que ocuparse: Cayetana, la decimotercera duquesa de Alba. Porque la musa de Francisco de Goya, una de las figuras más emblemáticas de la nobleza española, había adoptado una niña negra, una decisión que rompía los esquemas y las formas de la España del siglo XVIII. Posadas se sorprendió con lo que escuchó, pero enseguida aceptó el desafío. Se puso a investigar y se encontró con que la niña en cuestión había recibido una parte de la herencia de la duquesa y que incluso había aparecido en dos cuadros del autor de “La maja desnuda”. Gracias a la duquesa y a su niña adoptiva, la escritora logró levantar el bloqueo literario que tanto le preocupaba.
Ese fue el origen de “La hija de Cayetana”, una novela histórica ambientada en el siglo XVIII, con una sólida y detallada reconstrucción de época, personajes y escenarios. El libro, que tiene elementos de realidad y otros de ficción, describe mundos tan alejados como el de los nobles españoles y el de los esclavos cubanos que llegaron al viejo continente.
Nacida en Uruguay en 1965, Posadas vive desde hace varias décadas en Madrid y también residió en Moscú, Buenos Aires y Londres, siguiendo la carrera diplomática de su padre, Luis, hermano del ex ministro de Economía, Ignacio, y del político nacionalista Juan Martín. En 1998 obtuvo el premio Planeta por “Pequeñas infamias” y a partir de ese momento su carrera literaria continuó en ascenso, logrando reconocimiento internacional y que sus libros fueran traducidos a más de 20 idiomas, entre los que se destacan “La bella Otero”, “A la sombra de Lilith”, “La cinta
roja” o “Invitación a un asesinato”, por mencionar algunos. En Madrid, Posadas es una figura con un importante reconocimiento a nivel cultural. Su voz es frecuente en tertulias, entrevistas y disertaciones; tiene un taller literario junto a su hermano Gervasio, y desde hace años publica una columna quincenal. Hace unas semanas, por una de esas columnas, obtuvo el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por una columna sobre el idioma español, una distinción que también conquistó el escritor español Arturo Pérez Reverte. Posadas habla con la misma prolijidad y elegancia con la que escribe. Tiene un vocabulario fluido, responde con ideas ordenadas, sin reiteraciones ni apuros. Sobre su última novela, el premio y sus miedos como
escritora conversó con galería desde su casa en Madrid, ubicada a pocos metros del palacio en el que vivió la duquesa de Alba.
Hace pocos días, en la columna quincenal que publica en la revista “XL”, escribió sobre la muerte de su madre, Sara Mañé, en la que agradece el tratamiento que recibió en la salud pública española. ¿Le costó escribir de un asunto tan personal?
Sí, siempre es complicado. También me pasó cuando murió papá y escribí un artículo. Como en este caso había tenido esa experiencia tan positiva dentro de todo lo que fue muy difícil, por como la trataron y la ayudaron, creía que era una obligación escribir ese artículo. Aquí la gente solamente habla para quejarse, así que cuando alguien hace las cosas bien vale la pena destacarlo.
En esas columnas quincenales toca temas que van desde Donald Trump hasta libros, pasando por cine o actualidad. ¿Cómo los elige?
La mayor dificultad que tengo es que tengo que escribirlas dos semanas antes de que se publiquen, porque tengo que entregarlas dos semanas antes. No puedo hablar de ningún tema de rabiosa actualidad porque a lo mejor en dos semanas han cambiado las circunstancias. Tiene que ser algo de actualidad pero no candente. Esa es la mayor dificultad. Lo que procuro con esas columnas es dar mi punto de vista sobre cosas que ocurren en la ciudad, de la relación padre e hijos, y también hablo de política. Son reflexiones que haría cualquier persona sobre lo que hay a su alrededor.
Tengo mucha suerte porque parece que tienen un éxito enorme (risas). Me han pasado cosas muy emocionantes, como que me escriban o gente que me encuentro por la calle y me diga “mire lo que llevo en la cartera, me ha ayudado en un momento complicado”. O muchas personas que me hablan de la columna que escribí sobre la muerte de mi padre, que fue hace 17 años, pero todavía se acuerdan. Algunas veces me meto en líos espantosos, porque digo cosas muy políticamente incorrectas.
Justamente, por una de esas columnas titulada “Soñar en español” de agosto del año pasado obtuvo el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España que se entregó hace pocas semanas. ¿Cómo recibió la noticia?
Para mí fue una enorme satisfacción, de las cosas más bonitas que me han pasado. Primero porque fue un premio muy prestigioso y segundo porque es un premio iberoamericano. Como soy uruguaya y he hecho mi carrera aquí, todo lo que tiene que ver con las dos orillas me es muy cercano. Por eso lo aprecio especialmente.
En esa columna destaca que el español está “de moda” y que uno de los factores que ayudaron a que eso sea así ha sido la música. ¿Cómo y cuándo empezó a notar ese fenómeno?
Voy desde hace muchos años a Estados Unidos y veo la evolución del español. Hace 20 años uno iba y en Miami se hablaba español pero no pasaba lo mismo, por ejemplo, en Nueva York. Ahora se puede vivir sin hablar una sola palabra de inglés porque hay mucha gente que habla español. Me resultó muy interesante la reflexión de que todo eso se debe a que la música latinoamericana tiene mucho éxito. La música es la primera lengua franca, la que nos hace entender a aquellos que hablan un idioma diferente al nuestro. A raíz de eso se crea un vínculo. Hay otra cosa que a mí también me ha pasado cuando vine a vivir a España: la primera reacción que tenemos todos es ser más españoles que los españoles. En el colegio quería ser la más española de los españoles, porque
a los niños no les gusta desentonar. Pero a medida que va pasando el tiempo uno va recuperando el orgullo de sus orígenes y sus raíces. Eso me ha pasado a mí y a mucha gente en Estados Unidos.
Ahora todo el mundo que tiene una raíz latina se siente muy orgulloso y la quiere reivindicar.
Las modas tienen el carácter de algo pasajero. ¿Cree que eso puede ocurrir con el español en el mundo o llegó para quedarse?
No creo que pase por un simple tema demográfico: en este momento 50 millones de personas hablan español en Estados Unidos y se calcula que en 20 años casi va a haber el doble. Es una cantidad de gente hablando en español que no es una moda, es una realidad.
El premio llega pocos meses después de su último libro, “La hija de Cayetana”. ¿Por dónde se le ocurrió escribir esa novela?
Por un gran fracaso. Yo estaba escribiendo otra novela que no tenía nada que ver y me di cuenta de que iba a la catástrofe, que me estaba equivocando, que me había equivocado de personaje. Y entonces lo tuve que dejar y me quedé muy angustiada, no sabiendo qué podía hacer. Dije: “este es bloqueo del escritor, nunca volveré a escribir una novela”. Eso fue hace como un año y medio. Un día una amiga me dijo: “no sé si estás buscando un personaje histórico, ¿pero sabías que la duquesa de Alba, la musa de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra?”. “¿Qué?”, le dije, “repite” (risas). Me contó y me dijo que había nada menos que dos retratos de Goya. Me pareció muy sorprendente que una historia tan curiosa y que con dos retratos nada menos que de Goya hubiera quedado olvidado. Me ha gustado mucho recuperarla.
Está escrita a partir de dos protagonistas, por un lado Cayetana y por otro Trinidad, la esclava que es la verdadera madre de la niña. ¿Le generó una dificultad extra esa forma de escribir?
Sí, porque en realidad son dos novelas. Cuando me enteré de que a Cayetana de Alba le habían regalado una hija negra enseguida me pregunté qué habría sido de la madre de la niña. Entonces la novela está articulada como la historia de dos madres. Son dos novelas bastante distintas, porque una es histórica, algo irónica, del gran mundo, de los reyes, de Goya, de todo el mundo elegante; y la otra es el extremo opuesto del espectro social, es la historia de una esclava de 18 años que quiere buscar a su hija en circunstancias muy adversas. Es una novela histórica y una novela de aventura, son dos tonos distintos y dos lenguajes distintos.
¿Cómo elaboró los personajes desde el punto de vista documental?
Cuando pensé en escribir este libro a la primera persona que llaméfue a Carlos Alba, el actual duque, al que conozco desde niña. Le contéque quería escribir esta novela y que me interesaba que me dejara ver el testamento, para ver si era verdad que le había dejado a esta niña una herencia muy considerable. Muy amablemente me lo permitió y cuando terminé la novela se la mandé, un poco preocupada porque basta que uno escriba sobre un antepasado y el que lo recibe no le guste nada. Se lo di con mucho miedo y por suerte le encantó, luego vino a la presentación del libro y ha dicho maravillas.
El hecho de tener ese acceso al duque y los círculos madrileños en los que se mueven, ¿le facilitaron el trabajo?
Esa parte sí, lo que no me facilitó fue la parte de la esclava. Ahí me tuve que meter en otro mundo completamente distinto y buscar historiadores que se dedicaran al tema de la esclavitud, un tema muy delicado en España. Todos sabemos que había esclavos en las colonias, pero muy pocas personas sabían que también había esclavos en la península en aquella época. Hay muy poca documentación y no hay ninguna novela que trate el tema. Tenía la documentación pura y dura y eso es siempre más difícil convertirlo en novela que si ya existiera algo novelado.
¿Cómo es su proceso de escritura? ¿Tiene una rutina de trabajo?
Soy más bien de la teoría de (Pablo) Picasso, de que la inspiración uno la tiene que encontrar trabajando. Me levanto muy temprano y hago una tablita de gimnasia. Eso lo hago todos los días, muy cortita, pero todos los días. Después me pongo a escribir hasta la hora de comer. Esa es mi rutina, más o menos. Con esta novela, como quería terminarla pronto y había estado tanto tiempo parada por la anterior, lo que hice fue lo que yo llamo inversión: iba y me pasaba una semana en un hotel perdido en la mitad del monte, donde no pudiera hablar con nadie y solo pudiera
trabajar. Eso lo hice como tres o cuatro veces.
¿Su vida social en Madrid altera su ritmo de trabajo?
Procuro no tenerla porque no soy una persona muy societera, soy más bien solitaria. Cuando tengo que ir a actos sociales lo hago un poco como un deber, me perturba enormemente. Entonces estaba encantada de tener la coartada perfecta para no hacer vida social y poder borrarme del mapa.
Usted llegó a un punto de su carrera donde es muy reconocida y sus libros se esperan con expectativa. ¿Siente la presión de tener que publicar cada determinado tiempo?
Existe la presión, sí. Pero no hay que hacerle mucho caso. No creo que sea bueno publicar un libro cada año. Hay mucha gente que lo hace. Yo creo que me voy a tomar unas pequeñas vacaciones
después de esta.
¿Alguien va leyendo sus novelas a medida que las escribe?
He tenido la suerte de encontrar una editora que es amiga de toda la vida. Es muy útil porque es una editora a la americana, va leyendo los textos y me dice: “mira, este personaje deberías escribirlo un poco mejor”, o “este lenguaje me parece que aquí no encaja”. Son sugerencias, no tengo que hacerle caso, pero escribir es un acto muy solitario y a uno le da una cierta tranquilidad saber que hay alguien al lado con quien puede comentar. Y alguien que está en el mismo barco que yo
Usted y su hermano Gervasio dan talleres literarios a través de Internet. ¿Cómo es esa experiencia?
Hace seis o siete años que estamos con eso. Es una de las cosas de las que estoy más orgullosa. Me lo propuso mi hermano, que viene del mundo de la publicidad y el marketing. Me pareció una buena idea porque estuve leyendo sobre varios cursos de estos que hay tanto en Estados Unidos como aquí y me daba la sensación de que los escritores siempre son como los cocineros, nunca te dan la receta completa (risas). Te escatiman un elemento que es fundamental. Entonces le dije a Gervasio: “vamos a hacer una traición al gremio de los escritores y vamos a contar toda la receta”. Y no solamente mi receta sino la receta de los grandes escritores: la receta de (Ernest) Hemingway, la receta de (Marcel) Proust, la receta de (Charles) Dickens. Así está hecho el curso y estoy muy orgullosa porque en estos años hemos tenido casi 10 personas que han publicado muchos libros con éxito. Publicaron muchos más, pero me refiero a editoriales grandes e importantes.
En Uruguay sus libros son muy leídos. ¿Considera que tiene el reconocimiento de sus pares?
Soy muy amiga de Mario Delgado Aparaín. Le tengo gran simpatía. Al resto los conozco menos. Con (Eduardo) Galeano había coincidido mucho, incluso dando conferencias en Francia, estuvimos en un encuentro literario en Bogotá. Al resto no los conozco tanto, tal vez ellos tampoco me conocen a mí.
Pero, por ejemplo, hace poco ganó ese premio y acá no se comentó mucho. Parecería que por estar lejos no se la reconoce entre sus pares. ¿Cree que hay razones políticas de por medio?
Estoy un poquito lejos para juzgar las razones, pero sí me da la impresión de que lo que dice es cierto, hay una distancia. Pero no me atrevo a decir la razón porque como estoy lejos no puedo interpretarla.
¿Qué fue lo último que leyó?
Un libro de ensayo maravilloso que se llama “La fractura” (de PhillipBlom), un ensayo del período entre guerras aquí en Europa. Después he leído a (José Maria) de Eça de Queiroz, un autor portugués del siglo XIX que no conocía y era una asignatura pendiente. Y ahora estoy leyendo un libro que tiene un éxito arrollador en Francia, pero me parece un bodrio. Pero había que leerlo para ver de qué se trataba ese fenómeno. Se llama “Esperando a mister Bojangles” (de Olivier Bourdeaut). No puedo comprender por qué, pero es un clamor.
Usted sigue manteniendo vínculos con Uruguay. ¿Cómo lo ve hoy desde afuera?
Creo que Uruguay ha tenido un momento de expansión económica bastante considerable. Antes había un espíritu derrotista, me daba la sensación. Ahora hay como una nueva pujanza y ganas de hacer cosas. Creo que eso siempre es bueno porque una actitud derrotista no lleva a ninguna parte. Obviamente habrá momentos en que la cosa vaya mejor y momentos más lentos, pero a priori me parece que es más optimismo, que es importante.
El año pasado, en una entrevista con galería, Leonardo Padura dijo que como escritor tenía dos preocupaciones. Una vinculada a su edad, porque con 60 años consideraba que no tenía la misma capacidad de entendimiento de la sociedad que alguien de 20. Y la otra era más “existencial”, porque temía que sus “capacidades intelectuales” pudieran mermar y que eso afectara su escritura. ¿A usted qué le preocupa?
Me impresiona que haya dicho eso porque es exactamente lo que yo pienso. Es verdad que cuando uno empieza a cumplir años ya no es testigo de su propio tiempo. Yo no sé comulgar como comulgaba antes con la sensibilidad mainstream, general, de la gente. Eso para un escritor es muy malo porque escribir es comulgar con el lector. Y en cuanto a las capacidades intelectuales, pienso exactamente igual, pero ahora he encontrado unas vitaminas para la cabeza que son mágicas (risas). Me las recomendó mi hija médico. Hoy en día hay vitaminas para todo, para el cerebro, para rejuvenecer las neuronas. Me siento bastante más elocuente de lo que estaba antes.
¿Por dónde pasa su próximo trabajo, por más que quiera tomarse un tiempo?
No tengo nada en mente. Precisamente por eso que dice Padura: ya no soy capaz de entender muy bien lo que piensa la gente que tiene 20 años y entonces hay que elegir. Lo que hacen los escritores, por lo general, al llegar a esta edad, es en vez de escribir del presente, escriben del pasado. (Mario) Vargas Llosa escribe sobre la época de (Alberto) Fujimori, o se va al siglo XIX y escribe sobre las colonias en África. Es más fácil escribir sobre el pasado que escribir sobre el presente del que no tenemos esa comunión que tiene la gente más joven.
>> Descargar entrevista en PDF <<