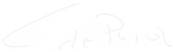Escuela de Papanatas
El otro día leí la noticia de que un museo, de esos superferolíticos que se precian de estar en la vanguardia de las artes, expuso lo que ahora llaman una “instalación” del prestigioso artista alemán Martin Kippenberger (1953-1997). Sí, ya saben ustedes, ese tipo de pieza de arte que consiste en reunir varios objetos heterogéneos, firmar al pie y pedir un pastón por ella. Como la susodicha instalación era tan valiosa, se le hizo un seguro de ochocientos mil euros y se expuso al público “connoisseur” que desfiló extasiado ante la obra que consistía en una especie de escalera, un trapo colgado de un peldaño y, abajo, un cubo de goma con una mancha de cal. Como digo, por allí desfiló todo un público fascinado ante tal derroche de talento, hasta que una limpiadora desaprensiva (y desde luego muy poco connaisseur) confundió la artística mancha de cal con una monda y lironda y procedió a rasparla con un cepillo arruinando tan extraordinaria (y carísima) pieza artística. Si no fuera por la que está cayendo, con la crisis a punto de acabar con este viejo continente nuestro, la noticia sería como para troncharse de risa, no me digan que no. Como lamentablemente la situación es la que es, el asunto parece solo un cruel sarcasmo. Pero bueno, no vamos a ponernos tristes, que hoy es domingo y hay que sonreír. Voy a aprovechar el asunto de la mancha de cal de ochocientos mil euros para hablarles de un fenómeno que siempre me ha interesado, el papanatismo. Según el diccionario, un papanatas es alguien que se pasma con cualquier cosa, un bobalicón, un gurripato y un papahuevos, dos palabras estas últimas que servidora no conocía pero que, a partir de este momento, va a hacer suyas porque le chiflan. Además, me van a venir de perlas, porque el número de los papanatas va in crescendo y necesitaré sinónimos. Existen papanatas en mundos tan dispares como la política, la empresa, la filosofía e incluso la ciencia. Pero yo voy a barrer para casa y hablarles hoy de los papanatas relacionados con la cultura. De los que infestan el mundo del arte casi no vale la pena hablar, de tan evidente que es el fenómeno. Porque díganme si no ¿cómo se explica que haya gente dispuesta a pagar una fortuna por un escualo en formol o un excremento (sic) enlatado, como ha ocurrido y sigue ocurriendo? En literatura por su parte, los papahuevos tuvieron hace un par de años un momento estelar. Resulta que un día de verano Barack Obama se fue de librerías para surtirse de lectura vacacional. Y salió del establecimiento con una pre-publicación de Freedom, el nuevo libro de Jonathan Franzen, un autor que ya había dado mucho que hablar con su novela anterior. Así, Franzen se convirtió (coreado además por The New York Times y Time Magazine) en “el nuevo Tolstoy” y su libro en “ la mejor novela de siglo XXI”. Por supuesto me la compré de inmediato para disfrutar de tal maravilla y no diré que es un camelo como la mancha de cal de ochocientos mil euros, es una novela correcta, pero desde luego de Tolstoy nada de nada. A veces pienso que me gustaría ser un poco papahuevos. Lo digo porque hay que ver el partido (y la pasta) que le sacan algunos gurripatos a sus “descubrimientos” artísticos. Hasta el punto de que muchos lo han convertido en una profesión y se dedican a desparramar doctas opiniones en tertulias radiofónicas o televisivas y en publicaciones varias. Y les va fenomenal, porque hay otro número considerable de gurripatos en el público que recibe sus opiniones como santa palabra para luego repetirlas y quedar también como seres cultísimos. Como digo, me gustaría ser un poco más papanatas pero tengo un grave problema. Mi cuento favorito desde siempre es ese de Andersen que habla de un emperador muy vanidoso que contrata a unos farsantes para que le hagan el traje más caro del mundo y ellos logran que crea que solo los inteligentes pueden ver tela tan extraordinaria. Nadie se atreve a decir que no ve dicho tejido hasta que un niño asombrado exclama: “¡Pero si el emperador está desnudo!”.