La palabra justa
Gracias a esta pandemia nuestra, que pronto cumplirá un año, he adquirido una nueva y para mí utilísima costumbre: escuchar audio libros. Comencé en confinamiento duro y una de mis rutinas era caminar cinco kilómetros cada día (por suerte mi casa tiene un pasillo larguísimo que me permitió convertirme en una especie de monje medieval de esos que se paseaban leyendo el breviario, en mi caso escuchando libros). Ahora doy vueltas por El Retiro, que es más agradable, pero siempre con alguna novela enchufada a la oreja. De este modo conseguí ponerme al día con varias lecturas que tenía pendientes. Desde Guerra y paz (que no había leído, mea culpa) hasta otra docena de grandes novelas, entre ellas París era una fiesta. Nunca he sido muy fan de las novelas de Hemingway. Demasiada testosterona para mi gusto. Anteriormente había fracasado con Adiós a las armas e incluso me aburrió muchísimo Por quién doblan las campanas, a pesar de que se desarrolla en España. París era una fiesta, en cambio, me resultó de lo más entretenida. Muy malvada, muy mentirosa (él lo era, y mucho) pero aún así es una gran novela. No solo porque está maravillosamente bien escrita ―es de justicia concedérselo al viejo Ernest, escribía como los ángeles― sino porque es muy cotilla. Por sus páginas desfilan todos los personajes con los que se relacionó en los años veinte: escritores, pintores, escultores, artistas, genios todos. En otras palabras, la deslumbrante Generación perdida, integrada por varios de los mejores escritores del siglo xx. Es interesante ver cómo los retrata Hemingway. Con su precisa y afilada pluma, y valiéndose de una prosa austera “y desprovista de grasa”, según él mismo la describe, no deja títere con cabeza. De Gertrude Stein, a la que admira por su fuerte y hombruna personalidad, cuenta, por ejemplo, que jamás volvió a dirigirle la palabra después de que él, sin querer, la sorprendiera “lloriqueando patéticamente” ante su amante, una ratita gris y sin interés que amenazaba abandonarla. [ A Ford Madox Ford lo describe como un esnob y un racista. De Scott Fitzgerald cuenta una larga y rocambolesca peripecia en la que queda como un nene malcriado e imbécil mientras que a Joyce lo retrata como un tipo raro y absurdo. En realidad del único que habla más o menos bien es de Ezra Pound. Bueno, para ser más exactos, de Pound pero sobre todo de otros escritores que jamás llegaron a nada a los que, sin un solo defecto, pone por los cuernos de la Luna. Cuento todo esto porque siempre me ha llamado la atención que los escritores sean ―seamos― tan poco generosos al hablar bien de otros autores. Basta ver, por ejemplo, los nombres que mencionan cuando se les pide que recomienden un autor actual. Jamás nombran a alguien contemporáneo ni tampoco a una joven promesa sino que se deshacen en ditirambos glosando maravillas de un ignoto poeta albanés o de una autora igualmente ignota de Burkina Faso. Como yo no quiero caer en el mismo error, me gustaría hablarles ahora de otra de mis lecturas recientes. En este caso no se trata de un audio sino de una novela en papel de esas que a uno le saltan a la vista en las librerías por tener una portada distinta, singular. Como lo es también su contenido porque, como bien saben los muchos lectores que ya se han acercado a ella, Los tigres no pueden esperar eternamente, de Sonia Fides, es una novela originalísima en la que nada es lo que parece. No quiero hacer espóiler, porque vale la pena que la lean, pero solo les diré que el lenguaje del que se vale para desgranar su historia es una verdadera fiesta. Sonia utiliza metáforas osadas, deslumbrantes, con guiños literarios, giros imprevistos y elige siempre la palabra justa. Ese mot juste del que también habla Hemingway en su novela y que él considera la marca inapelable de un escritor de talento. Tal vez no estemos ante una nueva Generación perdida, pero desde luego hay mucho talento oculto por ahí. Y se encuentra no tanto en las grandes editoriales como en otras más pequeñas, más arriesgadas, que son las que se la juegan buscando textos diferentes, alejados de modas y tontos caprichos del mercado.







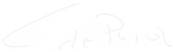


Reconocer el talento de quién aún no se le ha reconocido es un talento escaso, y valioso a mi modo de ver. Seguramente el libro de Sonia Fides sea muy interesante.
Le mot juste, querida Carmen, et juste un mot. La palabra justa y sólo una palabra. Hay que edificar una economía de la palabra. Muchas han perdido su sentido o carecen ya de él, de tanta sobrexplotación.
El plural de palabra, en la lengua de Moliere y de Poulidor, se pronuncia exactamente igual que el plural del mal. De ahí que podamos afirmar que «De deux maux/mots, il faut choisir le moindre» De dos palabras, para que no se hagan males, hay que procurar elegir la menor. Un saludo, Carmen, o mejor dado un beso. Puedes contestarme, me gustaría.