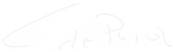La vida sobreactuada
Que el mundo es un teatro, un gran tinglado en el que cada uno representa un papel, no es novedad. Debe de ser una de las ideas más repetidas de la historia. Con pequeñas variantes la han enunciado desde Jesucristo a Shakespeare, de Rabelais a Jacinto Benavente, sin olvidar, por supuesto, a dos de mis filósofos preferidos, Groucho Marx y Mae West . Se levanta uno por la mañana e inmediatamente se coloca la máscara que toque ese día la de trabajador infatigable, la de padre/madre ejemplar, jefe severo, ejecutiva agresiva, vendedor de humo, amigo enrollado, colega, pícaro, guapo/a, sexy… A veces hace uno de bueno, otras de malo; en ocasiones de actor protagonista, otras de secundario; con demasiada frecuencia solo de comparsa. Todos sabemos que es así y nos esmeramos en asumir el papel elegido tratando de representarlo con la mayor verosimilitud posible de cara a los demás pero también (o tal vez habría que decir sobre todo) de cara a nosotros mismos supongo que para intentar convencernos de que somos como esa máscara tras la que hemos elegido camuflarnos. Y esa farsa que desde la noche de los tiempos cada uno representa a diario es, por cierto, lo que se llama Civilización. Si la gente no actuara, si fuera por ahí comportándose como realmente es, sin al menos fingir un poco, el mundo sería un lugar invivible. No todas las caretas, sin embargo son buenas o miríficas, Puede ocurrir , por ejemplo, que una persona que lleva a diario una máscara negativa acaba convenciéndose de que su maldad o egoísmo es tan solo eso, una careta que se ha visto obligado a adoptar por pura supervivencia para proteger su verdadero yo de hombre ejemplar, intachable. Por el contrario, sucede también que, como a nadie le gusta pensar que es un malvado o un ruin, hasta los seres más deleznables a veces no tienen más remedio que ceñirse una máscara positiva y comportarse de manera desprendida y benéfica haciendo cierta aquella frase de La Rochefoucauld que dice que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud. Y está muy bien que así sea. Por qué no. La hipocresía cumple un papel fundamental en la civilización, imagínense lo que sería que la gente fuera por ahí comportándose como realmente es…
Todo esto, que Benavente llamaba “el tinglado de la antigua farsa”, ha funcionado así desde que el mundo es mundo, solo que ahora se ha incorporado a la ecuación una variante, para mí, bastante imbécil. De un tiempo a esta parte a todos nos ha dado por sobreactuar. Yo no sé si será porque, en este hiperconectado mundo que nos ha tocado en suerte, uno está demasiado expuesto al escrutinio. Vivimos atrapados en un inmerso Gran Hermano en el que somos observados, vigilados, calibrados. A veces de forma involuntaria por las cámaras de seguridad que están por todas partes, también gracias a la información que de nosotros se adquiere vía a las redes sociales. Otras, por deseo propio, como esas personas que cuelgan su vida más íntima y cada uno de sus movimientos en internet. Sea por lo que fuere, a la gente le ha dado por exagerar su comportamiento ante cualquier cosa. El que está triste por alguna chorrada, llora y se desparrama como una plañidera siciliana; el que está contento, o simplemente quiere dar a entender que es un tipo simpatiquísimo, palmotea, canta canciones, toca la zambomba, se abraza por la calles con un viandante al que le importa un huito su felicidad exagerada. Y como estamos en el mundo sobreactuado, también ese viandante al que aborda el tontaina de la zambomba no tiene más remedio que pegar saltos de dicha, no sea que lo llamen poco enrollado, el peor crimen que se puede cometer hoy en día. Se sobreactúa en todo. En el amor, por ejemplo, a muchos les da por tatuarse en la piel el nombre de personas a las que olvidan al cabo de seis meses. ¿Y luego qué hacen? ¿Convierten el nombre proscrito en flor de loto, en arabesco, y se tatúan un nuevo nombre un poco más allá? Con tantos amores “eternos” como proclama su piel, acabarán un día pareciendo alfombras persas, me temo. De hecho, algunos ya lo parecen, porque también en esto de los tattoos se sobreactúa muchísimo. En lo que respecta a la familia, la exageración toma derroteros distintos pero igualmente absurdos. En este caso, la cosa va de niños. Supongo que para demostrar que son unos padres, abuelos y tíos entregados, a todos les ha dado por convertir a sus hijos, nietos o sobrinos en el centro del universo, comportándose con ellos como un lamentable cruce entre mamá gallina y la gallina Caponata. Los niños opinan, los niños deciden, los niños están hasta en la sopa.
La lista de conductas excesivas es larga. Se sobreactúa con los amigos, con los enemigos, con los compañeros de trabajo, con los conocidos y también con los que no conoce uno de nada. Se es inmoderado en todo. En el gimnasio, por ejemplo, donde de tanto exagerar, resulta que el canon de belleza se asemeja más ya a Schwatzenegger o Rambo que al David de Miguel Ángel. También en el deporte convenciéndose de que lo sano es pulverizarse los meniscos o adquirir una hernia discal. Con todos y en todo hay que exagerar muchísimo so pena de quedar ante los demás como un tipo poco moderno o peor aún como insensible o un tarugo integral. Ignoran por lo visto estos actores tan inmoderadamente histriónicos que no son las sobredosis ni los sentimientos de brocha gorda los que dan valor a las cosas sino precisamente los matices. Que no es lo mismo y nunca lo ha sido un gran amor que un amorío, un amigo que un conocido, una tragedia que un contratiempo, una gran dicha que una alegría pasajera, como tampoco se parece en nada la vida sana a la vigorexia. ¿O tal vez sí? El mundo está tan raro que cualquiera sabe.