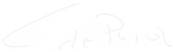Líbreme Dios de los malos tontos
Recuerdo que mi madre siempre decía una frase que durante muchos años no entendí y era esta: “Líbreme Dios de los malos tontos que de los malos listos ya me libro yo”. Estarán de acuerdo conmigo en que así de pronto la cosa no parece tener demasiado sentido. Un malo necio, por el simple hecho de ser corto de entendederas, parece más inofensivo que uno listo. Además, todos tenemos la idea de que lo malos malísimos son muy inteligentes y que cuando ponen su intelecto al servicio del mal son capaces de los mayores estragos. Sin embargo, a medida que va uno haciéndose viejo, la experiencia enseña que los que son un auténtico peligro son los malos tontos.
Para empezar, los malos tontos tienden a ver todo a través de sus tontas anteojeras, lo que hace que estén convencidos de que no existe más verdad que la suya. Como George Bush, por ejemplo, que pensaba que invadiendo Irak iba a controlar la producción mundial de petróleo, arreglar el problema de Oriente Medio y devolver la democracia a ese país –todo en una sola tacada–, vaya tonto l’haba. Pero hablemos ahora de tontos más cercanos, de esos con los que tenemos que lidiar todos los días. Al igual que el amigo George, un necio tonto cree que lo controla todo, que todo lo puede y todo lo sabe. Porque uno de los problemas básicos de todo torpe es que no tiene ni repajolera idea de que lo es. Al contrario, su proverbial estulticia le hace creerse listísimo. Un tonto nunca duda, nunca se cuestiona, nunca se pregunta: ¿Estaré equivocado? ¿Lo estaré haciendo bien? o ¿Meteré la gamba si digo esto? Muchas personas tienden a creer que alguien que duda es un débil o un cobarde o, en último caso, un necio, pero a poco que se reflexione se da uno cuenta de que es exactamente al revés. Los que dudan son los listos que ponderan distintas posibilidades y opciones; los tontos en cambio nunca dudan, faltaría más. Yo, por ejemplo, cada vez que alguien dice “no me cabe la menor duda” me echo a temblar, porque después de esta afirmación seguro que viene toda una demostración de esto-es-así-porque-lo-digo-yo o, lo que es lo mismo, de egoísmo redomado. Por la misma regla de tres, un tonto cree siempre que él es bueno, con el peligro que eso entraña para el resto de los mortales. Es tan incapaz de hacer un análisis de su capacidad intelectual como de su capacidad para hacer el bien.
Un tonto, en suma, cree siempre que los malos son los otros y que están en su contra, sin darse cuenta de que es su actitud negativa la que muchas veces genera esa supuesta animadversión de los demás. Sin embargo, lo que más sorprende de los malos tontos es otro rasgo. Me refiero a lo que podríamos llamar una actitud sansónica. La expresión no existe, me la acabo de inventar, pero la llamo así en recuerdo de Sansón, el personaje bíblico. A éste se lo recuerda por dos cosas: por su enorme fuerza atribuible, según las Escrituras, a su cabellera, y a una frase que ha quedado en el lenguaje coloquial. Me refiero a la de “Caiga Sansón con todos los filisteos”. Como recordarán, habiendo sido hecho prisionero y viéndose perdido, Sansón decidió morir matando. Agarró con la mano derecha una columna y con la izquierda otra y derrumbó el edificio pereciendo él también entre los escombros. Del mismo modo, a los malos tontos les da igual herir o matar aquello que más aman con tal de salirse con la suya. Así ocurre, por ejemplo, en muchos divorcios, donde a un necio/a le importa una higa hundir o utilizar psicológicamente a sus hijos con tal de fastidiar a su ex cónyuge. Y es que, a diferencia de un malo listo que mide sus maldades para que éstas no lo perjudiquen ni a él ni a aquellos que ama, uno estúpido se tira de cabeza y es capaz de cualquier tropelía, de cualquier disparate con tal de sentirse ganador. Por eso ahora que voy para vieja y peino canas, por fin puedo decir que he comprendido cuánta razón tenía mi madre. Sí, sí, líbreme Dios de los malos tontos que con los listos ya soy capaz de lidiar yo solita, vaya tropa.