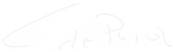Lo cortés no quita lo valiente
Ahora que han pasado unas semanas, y con la perspectiva que da el paso de los días, me gustaría rendir tributo a una mujer que ha muerto y a la que conocí muy poco. Me refiero a Lourdes Arroyo, la mujer de Mario Conde. Nuestros maridos estuvieron enfrentados y yo considero que mucho de lo que sufrió el mío fue por culpa del suyo, pero eso ya pasó, y acunar rencores nunca ha sido mi estilo. Tampoco la lealtad que sentí – y siento– por mi marido me impide hablar de la de ella para con el suyo y esa cualidad es precisamente la que más admiro. Lealtad y discreción son virtudes que, en la sociedad en la que vivimos, parecen casi adornos trasnochados de otra época. Ahora estamos más acostumbrados, por ejemplo, a que las mujeres y/o amantes de hombres renombrados sufran lo que un amigo mío llama el Síndrome de Lady Di: una señorita ignota y muy mona matrimonia con un hombre famoso y, al poco tiempo, acaba siendo más conocida que él y robándole el foco. Y no solo robándoselo –nada que objetar si lo aprovecha para demostrar su talento en lo que sea– sino utilizándolo contra su marido como hizo la difunta princesa de Gales. Si quieren que les diga la verdad, siempre me ha llamado la atención la rendida admiración de la gente por ella. No entiendo, por ejemplo, que como venganza contra su marido empleara todo su poder mediático para hundir una institución como la monarquía inglesa –trasnochada y arteriosclerótica si se quiere–, pero de la que son herederos sus hijos. Y ya sé que su marido le ponía los cuernos y ya sé que la familia la trataba fríamente, pero hay cosas que una madre y tampoco una mujer, por despechada que esté, no debe hacer, como contar urbi et orbi sus infidelidades conyugales o hablar mal de una familia que, da la casualidad, es la de sus hijos. En fin, como verán, hoy estoy de lo más decimonónica pero realmente creo que en el amor, como en el matrimonio, o en el divorcio, no todo vale. Por eso, cuando veo a esas señoras (algunos hombres también entran en este juego, pero hoy voy hablar de nosotras) que se dedican a contar sus miserias en la tele previo pago, cuando observo lo fácil que es ganarse la simpatía de la gente con la barata cantinela de “pobrecita yo cuánto he sufrido”, cuando constato con estupor que el exhibicionismo no solo es glamouroso sino que se piensa que “el que calla otorga”, me da por admirar todo lo contrario. Admiro a los que no se valen de una fama adquirida vicariamente para anunciar bidés y losetas de cuarto de baño. Admiro a aquellos que no hacen de su vida un circo. Y por sobre todo admiro a los –las– que eligen mantenerse junto a la persona que aman y defenderla y apoyarla aun en el caso de que esa persona no sea san Francisco de Asís, precisamente. Llámenme antigua si quieren, pero creo que hoy se confunde mucho la sumisión (y de eso ya hemos tenido bastante las mujeres en la Historia, gracias) con la lealtad. O con la solidaridad, o con el apoyo incondicional. Huelga explicar que, como dicen los ingleses, se requieren dos para bailar el tango y que de los hombres hay que esperar lo mismo que nosotras estamos dispuestas a dar. Pero hoy, cuando los matrimonios duran un suspiro y las parejas aún menos, cabe preguntarse si a quienes emprenden una vida en común no habría que recordarles, remedando aquello que dijo Kennedy a los americanos respecto de su patria, esta idea: No preguntes qué es lo que tu pareja puede hacer por ti, sino lo que tú estás dispuesto a hacer por tu pareja, sea ésta quien sea y lo que sea. Por eso, me gustaría dedicar este artículo a la memoria de Lourdes Arroyo, una mujer a la que apenas conocí pero de quien, a pesar de los pesares, podría haber sido amiga. Gracias por tu ejemplo.