Memorias de una cateadora
Mis nietos, como el resto de niños, terminaron sus clases y exámenes a finales de mayo. Desde entonces y hasta el 22 de junio siguieron yendo al colegio a “repasar” pero solo media jornada, para desmayo de los padres, que no podían recogerlos tan temprano ni tenían con quién dejarlos. Este nuevo calendario escolar se debe, por lo visto, a una disposición cuya finalidad es que los alumnos a quienes les han quedado asignaturas para septiembre no se “traumen” teniendo que estudiar en agosto. O dicho en román paladino, para que los que no han pegado ni chapa a lo largo del curso no se priven de vacaciones, se cambia el calendario lectivo de modo que los que se fastidian ahora son los alumnos aplicados y también sus padres. A este afán de salvar de toda inconveniencia al cateador hay que sumar una nueva regulación. Un real decreto por el que el ministerio de Educación se dispone a atajar el fracaso escolar haciendo que repetir de curso no dependa del número de suspensos. El argumento es el siguiente: como según el informe PISA el 29 por ciento de los alumnos españoles de 15 años ha repetido alguna vez frente al 16 por ciento de Francia, el 13 de Italia o el 2 de Reino Unido… vamos a eliminar los suspensos. No me digan que la lógica no es aplastante. A partir de ahora ya no habrá repetidores y así , , muerto el suspenso, se acabó el bochorno PISA. Muchos artículos se han publicado en estos días señalando el peligro que supone erradicar la búsqueda de la excelencia y el fin de la cultura del esfuerzo. Algunos comentaban con ironía que si todo el mundo pasa de curso, más adelante nadie podrá sorprenderse e de que a los ingenieros o médicos que salgan al mercado laboral se les caigan los puentes o acaben amputando la pierna izquierda de un paciente cuando la mala era la derecha. Otros columnistas señalaban que estas disposiciones a la larga harán más profunda aun la brecha entre la educación pública y la privada. Yo por mi parte quiero poner el énfasis no tanto en el efecto negativo que esta disposición pueda tener sobre los buenos alumnos, sino en cómo afecta a esos estudiantes rezagados a los que tanto se intenta proteger. Me interesa mucho este enfoque porque aquí, suya afectísima, quien esto escribe fue durante años cateadora irredenta. Más de una vez y para ilustrar de qué bajuras provengo, he sentido la tentación de enmarcar −junto a los premios y distinciones que más adelante en la vida he tenido la suerte de recibir− mis notas de Bachillerato: Lengua 3,5; sobre 10; Literatura 4,2. Y de las de Matemáticas, Física y Química ya ni hablemos, porque no subían del 3 raspado. Ni siquiera puedo poner la excusa de que fuera perezosa o poco aplicada. Al contrario, me esforzaba muchísimo, pero mis notas eran cada vez peores, de modo que llegué a la obvia conclusión de que era tonta de remate. Por suerte mis padres se dieron cuenta de que el problema era que no me adaptaba a ese colegio y me buscaron otro. Nunca podré agradecérselo bastante porque, a partir de ahí, fui otra persona. Allí coincidí con una niña que era tan mala estudiante como yo y empezamos a competir. Teníamos catorce años y a las dos nos gustaba el mismo chico. Se llamaba pongamos que Juan y además de guapísimo era el mejor de la clase. Y así, la pringada que suspendía todo, un buen día empezó a mirarse no en el espejo de los cateadores sino en el de los buenos alumnos. De este modo, para ganarle la mano a mi amiga, y sobre todo para no desentonar con Juan, empecé a sacar buenas notas. Él al final la eligió a ella, pero esa es otra historia. Lo que quería contarles es que lo que hizo reaccionar a esta cateadora y ponerse las pilas no fueron los duros castigos a los que entonces se hacían acreedores los malos estudiantes. Pero tampoco que por pena me trataran como una especie protegida y me perdonaran todo. Lo que realmente me ayudó a cambiar fue la sana competitividad y el querer ser como los buenos y no como los mantas.







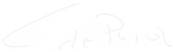


La idolatrada mediocridad, un mal endémico español, que abocará a las próximas generaciones a una sociedad decadente, sin proyección, ni pujanza. La fortaleza real de un país, se basa en dotarse de élites bien formadas, capaces de liderar proyectos de distinta naturaleza, social o económica. Meta que sólo se consigue a través de la excelencia en la función docente, valorando correctamente el mérito y el esfuerzo.
La hegemonía de nuestra nación, el verdadero concepto de hispanidad, se fundamenta en la cultura y el conocimiento, tanto racional como emocional, sin olvidarnos de la espiritualidad que forma parte de nuestra tradición cristiana.
La «culturizacion» de la vulgaridad, una farsa de la revolución francesa, enarbolada con la utopía de libertad, igualdad y justicia; nos arruinará irremediablemente, porque ni seremos libres, ni iguales, ni habrá justicia.
Un sistema de enseñanza, que fija el aprendizaje en el límite más pobre, penaliza el mérito y esfuerzo. La igualdad por lo más bajo, la pobreza, la incultura y la deshumanización para todos, identifica los valores democráticos con la vulgaridad individual y colectiva, fruto de una izquierda reaccionaria y desfasada. Las élites progresistas, más pendiente del qué dirán, de lo que se serán realmente, condenan la enseñanza pública a una escuela para pobres. Prefieren para sus hijos, la educación en carísimos centros privados. La dictadura de los mediocres vestida con ropajes de igualitarismo. Por lo visto, la solidaridad, un deber para los demás, no para ellos.
La selección del talento, resulta verdaderamente progresista, y acorde con los principios de justicia. Conceder oportunidades a los mejores, la mejor manera de recompensar el esfuerzo. Nunca se debe condenar la aspiración de perfeccionamiento y mejora. La enseñanza no debe someterse a una rebaja del nivel de estudios, con la disculpa de la integración social, porque la excelencia desaparecerá, enalteciendo el adoctrinamiento.
Eso es lo que distingue un buen colegio de uno mediocre. Un beso