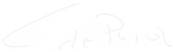Nosotros, los sanísimos
Dejé de fumar hace cinco o seis años y fue por acoso. La decisión definitiva la tomé una noche en Italia. Hacía un frío de muerte, caía aguanieve y arreciaba el viento. Además, por aquel entonces en la ciudad donde estaba había graves disturbios, los jóvenes quemaban automóviles en la vía pública y la policía intervino para dispersarlos con gases lacrimógenos. Y allí estaba yo, en el exterior del restaurante fumándome un Habanos. Tras la cena, me habían indicado la puerta del establecimiento con la misma mirada entre conmiserativa y desdeñosa que se regala a un yonqui. “Los fumadores a la calle” –dijo aquella hospitalaria persona, y yo, apoyada en el quicio de la tratoría me dije: «Se acabó Carmencita, ya no hay placer en esto». Apagué el pitillo y hasta ahora. Aún así debo añadir que siento gran simpatía por los que, a diferencia de mí, han decidido resistir la guerra psicológica (digna de mejor causa, por cierto) a la que esta sociedad nuestra tan intransigente somete a los fumadores. Y de ella el colectivo que más me asombra es el de los conversos. Esos individuos que después de proclamar con cara de triunfo: “Yo dejé de fumar el 23 de junio del 95 a las siete y media” (la gente puede olvidar la fecha en que se casó y hasta el día en que nació su primer hijo, pero jamás el día en que dejó de echar humo) van y te sermonean: “Eso ya no se lleva por el mundo, chico, y además, es malísimo”. Que es malísimo nadie lo pone en duda, aunque últimamente estoy elaborando una teoría iconoclasta al respecto. Cada vez que veo a esos pobres cruzados de la resistencia tabaquil a las puertas de su oficina y /o domicilio mientras caen chuzos de punta, cada vez que los observo en las terrazas a temperaturas antárticas con una cervecita bien fría en una mano y un Marlboro light en la otra, me acuerdo de Darwin. Y más concretamente de esa parte de su teoría que sostiene que los especímenes que sobreviven son los que se adaptan al medio, por hostil que sea. En cambio nosotros, los sanísimos, los que no cometemos el más mínimo exceso, nos pasamos la vida evitando todo lo que puede ser tóxico. No solo el tabaco y el alcohol, también las grasas, el azúcar, la vida sedentaria, ¿qué más? Ah sí, el colesterol, la sal y los hidratos de carbono, la carne roja, los transgénicos… Por supuesto todo eso está muy bien y forma parte de los diez (¿o son cuarenta o cincuenta?) mandamientos de nuestro gran dios Lo Políticamente Correcto. Mandamientos que parecen del todo inapelables. Sin embargo, resulta que últimamente los nutricionistas se han visto en la necesidad de explicar que el ser humano está programado para la adversidad, por lo que, si uno no se expone a nada tóxico, impide que se estimule el sistema inmunitario con el riesgo de convertirse en una especie de flor de invernadero a la que la primera corriente de aire se lleva por delante. La metáfora de la corriente de aire me devuelve, como ya se habrán imaginado ustedes, a esos fumadores que no solo se ven obligados a resistir las inclemencias del tiempo, sino que además se exponen a todo tipo de “venenos”. El del cigarrillo por descontado, pero también el dióxido de carbono, pólenes, microbios, miasmas, toxinas… Anda que no sería gracioso que, dentro de unos años, se descubra que ellos viven tanto o más que nosotros los sanísimos, los que no ponemos un pie en la calle sin bufanda, los que no echamos humo, los que nos cuidamos y cultivamos como una rosa de pitiminí. Con todo esto no quiero decir que vaya a volver a fumar, ni que no me parezca pernicioso ese hábito. Lo único que pretendo recordar es que, en el fascinante mundo de la Naturaleza, lo que se pierde por un lado se gana por otro, de modo que es preferible no convertirse en talibán de nada. Ni de los excesos que cometíamos antes sin importarnos qué nos echábamos al estómago o a los pulmones, ni de la hipersalubridad de ahora que, paradójicamente, hace que deje de funcionar aquello con lo que la Naturaleza nos dotó para hacernos más fuertes.