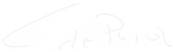Todas hieren, la última mata
Soy extremadamente puntual. Pertenezco a esa menguante clase de personas que llega diez minutos antes a una cita, por lo que más de una vez me he visto dando vueltas a la manzana con un frío que pela o un sol abrasador hasta que da la hora exacta y puedo llamar al telefonillo y decir aquí estoy. Y todo se debe a un trauma infantil. Mi madre era una de esas mujeres tan extraordinariamente bellas a las que se les perdona todo. ¿Se han fijado en que las guapas suelen ser impuntuales? Mamá tenía por costumbre llegar la última a todas partes. Si se trataba de una fiesta, cuando ya los presentes habían agotado el tema de conversación y los whiskies comenzaban a hacer su beatífico efecto entraba ella en escena radiante, como una aparición dejando a todos boquiabiertos. Lo malo es que esta costumbre que tan buenos réditos sociales le daba, se extendía a todos los órdenes de su vida y también de la nuestra. Aún me recuerdo embarcando media hora tarde en aviones que milagrosamente nos esperaban y en los que pocos eran los que protestaban, tal vez, como decía Baudelaire, porque «la belleza del cuerpo es un sublime don que de toda infamia arranca un perdón”. Otro tanto ocurría cuando íbamos al cine solo que, en la penumbra, y por tanto sin poder ver la maravillosa y neutralizante sonrisa de mi madre, nos dedicaban no pocas lindezas. Pero lo peor fue mi primera comunión. Para una niña tímida y acomplejada como era yo, tener que hacer el paseíllo sola hasta el altar, sin más asidero que mi libro de oraciones, es un momento que todavía reaparece en mis pesadillas. Otro tanto me pasó en mi primera boda. Está aceptado que las novias lleguen con unos minutos de retraso, pero en esa ocasión la novia estaba furiosa sentada en el coche a la espera de que la madrina hiciera su habitual y estelar entrada en escena. Después de todo esto me convertí, como digo, en una persona extra puntual. Creo que la vida es más fácil cuando la gente no malgasta la paciencia y el tiempo ajeno. Sin embargo, como no me gusta ser parcial en mis afirmaciones, diré también que hay personas que no solo no entienden las ventajas de la puntualidad sino que les parece que nosotros los puntuales somos unos palizas, seres intransigentes y calculadores. Piensan que las cosas buenas de la vida no deben regirse por la tiranía de los relojes: una cita amorosa, un rato de disfrute con los niños, la elaboración de una deliciosa receta de cocina… ¿Qué es mejor, entonces, ordenar la vida para que haya tiempo para todo o, como en el bolero, hacer que el reloj no marque las horas? ¿Quién tiene razón, los que veneramos el tiempo o los que prefieren despilfarrarlo? Para contestar estas preguntas he recurrido a una de mis actividades favoritas, consultar un libro de citas célebres. Ante mi estupor, ganan por goleada los seguidores de mi madre en esto de enfrentarse al tiempo. Golda Meir, que yo hubiera jurado era una persona muy puntual, dijo, por ejemplo, que tiene uno que gobernar al reloj y no dejarse gobernar por él. Marguerite Duras todavía fue más explícita; escribió que la mejor manera de llenar el tiempo es malgastarlo. ¿Y Chesterton, y Bernard Shaw, dos de mis autores favoritos? Según el primero “el reloj habla demasiado fuerte; me asustaba lo que decía y decidí tirarlo a la basura”. El segundo en tanto aseguraba que cualquier cosa puede pasar si se sienta uno a esperar. Únicamente el refranero y Charles Darwin parecen estar de acuerdo conmigo en sostener que el tiempo es oro. El autor de El origen de las especies opinaba que el hombre que malgasta una hora de su tiempo no ha descubierto aún el valor de la vida. ¡Qué alivio! Empezaba a sentirme como un bicho raro entre tantos partidarios de la impuntualidad. ¿Y ustedes qué piensan? Aquí quedan ambas posturas para que saque sus conclusiones. Pero no tarden mucho en hacerlo, porque omnes feriunt, ultima necat. Sí, así reza escrito en multitud de relojes medievales: todas las horas hieren, la última mata.