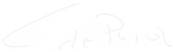Un problema aterrador
Hace casi tres años, cuando comencé a escribir mi novela Juego de Niños, lo hice llena de temor por el tema que quería abordar: la crueldad y maldad infantiles. Por aquel entonces tenía la impresión de que iba acarrearme muchos problemas y la censura de los que creen que los niños son, por el mero hecho de ser niños, unos seres seráficos.
El que mi novela estuviera basada en hechos reales, me amparaba, al menos en parte, de los muchos partidarios de Rousseau, esos que piensan que el ser humano es bueno de nacimiento y que son las instituciones las que lo pervierten. Y es que lo que cuento sucedió en realidad: una historia terrible a la que no agregué ni quité nada.
Aún así y por mucho cuidado que se ponga, siempre será controvertido el tema de si las personas malas nacen o se hacen. Antes de escribir el libro, estuve preguntando a muy diversas personas, y la enorme mayoría opinaba que todos somos buenos y que son las circunstancias las que nos vuelven malos. Según creencia general, si Fulano es un psicópata y Mengano es un violador es porque tuvieron una infancia desgraciada, sus padres les pegaban o sufrieron mucho. Debo decir que a mí esa visión tan simplista de las cosas nunca me ha convencido. Es más que evidente que la mayor parte de las personas con infancias desdichadas no acaba convirtiéndose en psicópatas ni en violadores. En este afán moderno por encontrar explicación a todo, al final, acaba justificándose también todo. Pero entonces ¿existe una predisposición al mal en algunas personas? Humildemente pienso que sí. No es políticamente correcto decirlo, no queda cool, pero parece razonable. Y, aún cuando no hablemos de maldad patológica, sino de la de personas normales, pienso que sería preferible aparcar la idea rousseauniana de que todo el mundo es bueno y que son las instituciones las que nos echan a perder.
Mi generación y las siguientes que, por lo general, se consideran víctimas de una educación demasiado estricta y castrante, cuando les llegó el momento de ser padres, decidieron que iban a serlo de forma diametralmente opuesta a la de sus progenitores. Si estos últimos habían sido irrazonables, inflexibles y partidarios de la letra con sangre entra, ellos iban a ser tolerantes, abiertos, comprensivos. Querían ser, para entendernos, “los mejores amigos de sus hijos”. Siempre me ha hecho gracia esa expresión, la verdad. Abre uno un suplemento dominical o una revista del cuore, e impepinablemente aparece un famoso o famosillo que dice que él o ella son los mejores amigos de sus hijos; qué guay. Por lo visto, ser padre o madre, es muy facha, mejor ser colegui. Tan colegui que hay que ponerse de parte del hijo en toda circunstancia, defenderlo del mundo, de sus amigos, también de sus profesores.
Y, como ocurre tantas veces en la vida, de una educación castrante pasamos a una educación demasiado permisiva y henos aquí con el problema de hijos tiranos o de acoso en los colegios a profesores y a otros alumnos. ¿Serán los niños de ahora peores que los de otras épocas? ¿La culpa la tiene la tele, los videojuegos, la violencia ambiental? Por supuesto, siempre se podrá culpar a factores externos. Pero me pregunto si no sería momento de reevaluar también algunos conceptos anticuados o incluso carcas como “disciplina” “responsabilidad” o “sacrificio.” Suenan fatal al mencionarlos, lo sé, y casi se los imagina uno acompasados de los inefables acordes del NO-DO, pero ¿por qué no darles una oportunidad? No digo yo que haya que volver al pasado, sino hacer una pequeña revisión de postulados que hemos dado por negativos sin matizar. El bueno de Rousseau seguro que se revuelve en su tumba.
Pero ¿sabían ustedes que ese prohombre de la Ilustración, ese faro de la humanidad e inventor del rollo del buen salvaje, abandonó a cinco hijos, cinco, en un hospicio? Y es que para qué nos vamos a poner a filosofar; en realidad el ser humano es así, ni bueno ni malo, sino lleno de contradicciones.